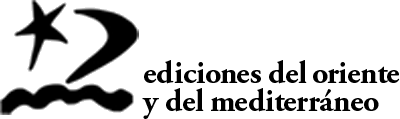Hace unos años Theodor Adorno hizo una serie de afirmaciones sobre la creación artística que pronto cobraron la forma de un desafío: «¿Es posible la poesía después de Auschwitz?». La realidad ha mostrado su indolente y amoral sentido pragmático, y ha hecho aceptable lo que parecía una perversión. No obstante, permanece una de las aporías planteadas por el filósofo: cómo hablar de los hornos crematorios.
Intentémoslo.
Gran parte del éxito del genocidio político que Bashar al-Asad y sus aliados están llevando a cabo en Siria se debe a la extrema crueldad en su manera de actuar. Esa crueldad no repara en que el ser humano posee recuerdos, sentimientos, conciencia y millones de fibras sensibles. No trata al oponente como un ente complejo y sintiente sino —por parafrasear a Immanuel Kant— como un medio antes que como un fin. No reconoce al enemigo como un adversario, no distingue entre combatientes y no combatientes, y no repara en medios para exterminarlo, doblegarlo y vencerlo. Sus métodos están al alcance de cualquier visión postindustrial y low cost de la muerte: se arrojan barriles de dinamita, misiles cargados con gas cloro o con agente nervioso, se dispara a la columna vertebral de los niños…

Prisión de Tadmur, Siria
Pero la muerte no es bastante. No se trata solo de exterminar físicamente al adversario, sino que se busca su exterminio moral, de modo que durante muchas generaciones a nadie se le ocurra ocupar su lugar ni a nadie defender la legitimidad de la revuelta. Se trata de imprimir en la memoria colectiva de los sirios el recuerdo de un sufrimiento tan intenso que disuada de volver a intentarlo, que cualquier discrepancia sea considerada una locura.
Todo ello sucede ante los ojos del mundo, que prefiere mirar hacia otro lado, pues mirar de frente podría alterar nuestras convicciones e, incluso, impelernos a actuar. La atrocidad se sitúa muy por encima del umbral de dolor que estamos dispuestos a contemplar, de manera que el genocidio ha alcanzado una suerte de invisibilidad en medio de la sociedad del espectáculo.
Así, cualquier intento de explicación de la guerra en Siria es siempre fallido: hay una paralizante pereza intelectual que se arropa en la complejidad del conflicto para presuponer su incomprensibilidad. Pero comprenderlo no significa racionalizarlo, ni atrapar en un círculo diáfano a los culpables y en otro a los inocentes. Comprender es siempre un proceso inacabado que requiere de muchas aproximaciones y de una aproximación continua.
Viene lo anterior a propósito de la aparición en español de un libro de memorias escrito a la manera de la novela, anterior al inicio de la guerra en Siria, que ayuda a comprender lo que está ocurriendo ahora en aquel país. Hablamos de El caparazón (Al-Qawqa’a, 2008) de Mustafa Khalifa (Jarablus, Siria, 1948), que han traducido primorosamente Ignacio Gutiérrez de Terán y Naomí Ramírez, y que publica Ediciones del Oriente y del Mediterráneo (2017).
¿Llena un hueco la novela memoriosa de Mustafa Khalifa? Sin duda, pues la aproximación racional al conflicto no basta. Ninguna de las explicaciones aducidas, ni todas ellas en su conjunto, ofrecen una pálida imagen del porqué de la barbarie. Se pueden verter ríos de tinta sobre hipotéticos gasoductos que atravesarían el país, o analizar históricamente la rivalidad sectaria entre suníes, chiíes, drusos, kurdos y cristianos, o —incluso— indagar qué influjo tuvo el cambio climático en las revueltas de 2011. El analista más imaginativo, sin embargo, aún no habrá explicado la violencia, tal vez porque la violencia sea, por su propia naturaleza irracional, perfectamente inexplicable.
Es por esto que una aproximación artística, novelada, poética, narrativa que recoge las memorias de una —una entre cientos de miles— de las víctimas del régimen de la familia Asad puede resultar mucho más significativa que muchos de los análisis sociales y geopolíticos que se están escribiendo y se escribirán sobre la catástrofe siria. Escuchar a los protagonistas, a las víctimas, puede ser la más reveladora de las experiencias.
Le debemos, pues, a Mustafa Khalifa que nos haya permitido vislumbrar bajo su caparazón los efectos de la violencia más desnuda ejercida sobre el ser humano y, de paso, hacernos comprender qué nivel de abyección puede alcanzar una familia aferrada al poder totalitario.
Khalifa fue detenido en Siria a principios de la década de 1980, tras volver de París, donde había estudiado cinematografía. Hasta octubre de 1994 permaneció recluido en las cárceles de Hafez al-Assad, el padre del actual dictador Bashar al-Assad. Pasó la mayor parte de este tiempo en la prisión militar de Tadmur, junto a las conocidas ruinas de la ciudad romana de Palmira. Vivió durante más de trece años en el estómago carcelario de una de las dictaduras más represivas del mundo.

Prisión de Tadmur, Siria
En la realidad paralela de la novela, al volver a Siria el protagonista Musa es detenido por unos comentarios jocosos sobre Hafez al-Asad, que fueron escuchados por un delator en una fiesta en París.
Cualquier excusa es válida para encarcelar a una persona en un estado totalitario, pero las circunstancias del arresto de Khalifa/Musa ponen de manifiesto algo bien conocido por los sirios en el exilio: la vigilancia a la que son sometidos por parte de compatriotas que actúan como espías para el régimen. La acusación es anónima y la orden de búsqueda y captura puede mantenerse en secreto hasta hacerse efectivo el arresto. En un primer momento, Musa se defiende y, ante la acusación de pertenecer a los Hermanos Musulmanes, aduce que él es cristiano y ateo. Esta afirmación solo le servirá para empeorar su situación en la cárcel, pues los guardianes lo considerarán traidor, y sus compañeros de celda nasrani —esto es, infiel, impuro— y, potencialmente, un espía del régimen. A las durísimas condiciones del encarcelamiento se sumará el ostracismo al que es sometido por sus compañeros de cautiverio.
Esta circunstancia confiere al punto de vista del narrador unas características muy especiales, pues ocupa en la cárcel el más bajo de los escalafones. Completamente aislado, sin pronunciar una palabra durante más de diez años, se convierte en un «mirón». Esto es, desarrolla la capacidad de la observación desapasionada, como el cine-ojo de Dziga Vértov. Registra todo cuanto sucede para verterlo más adelante sobre el papel. Afirma que esta memorización tiene como sustancia la palabra, si bien su novela está repleta de imágenes que, al mismo tiempo, revelan una gran perspicacia psicológica. Khalifa el cineasta se asombra al observar cómo es posible que todos los presos en el patio acuerden adoptar una misma postura ante el subteniente de la policía militar: «Teníamos la cabeza un poco agachada, los hombros caídos. Era una postura de reverencia, de empequeñecimiento y de humillación. ¿Cómo se pusieron de acuerdo todos los presos para adoptar dicha postura? Parecía que lo hubiéramos preparado previamente» (p. 44). O bien, según se introduce en la cárcel militar de Tadmur, observa: «¿Por qué las puertas se van encogiendo según avanzamos?».
Al mismo tiempo, Khalifa propone una fórmula de escritura basada en las técnicas mnemotécnicas aprendidas de sus compañeros de celda, devotos musulmanes que se repiten los versículos del Corán y los hadices (dichos y acciones del Profeta) hasta memorizarlos completamente. Otros, en cambio, organizados como una resistencia, registran el nombre, apellido, dirección, fecha de detención, sentencias, nombre de los familiares… de todos cuantos pasan por la prisión, y su suerte. Como en las etapas prehistóricas, ante la imposibilidad de la escritura se pone en funcionamiento la memoria. El protagonista de El caparazón adiestra su memoria para funcionar «como una cinta de vídeo», y solo le falta, tras salir de la cárcel, «vaciar parte del contenido de la grabación» (p. 17).
La estratagema es común a otros prisioneros políticos de toda latitud. Wumingshi —pseudónimo de Bu Naifu (1917-2002)—, encarcelado en China durante la era maoísta, memoriza sus poemas en prisión y luego son publicados en Taiwan (Yuzhong Shichao, Poemas compuestos en prisión, 1984).
El relato de Khalifa es también la crónica de un aprendizaje, de una adaptación a las inhumanas condiciones carcelarias. Pronto aprende que no se han de contar los golpes recibidos en cada paliza, pues con ello viene la claudicación; o que cualquier muestra de debilidad en el interrogatorio redoblará la violencia del torturador; o que ha de encontrar la esperanza en pequeñas victorias cotidianas, como el hecho de haber sobrevivido a un afeitado. Todo este endurecimiento, esta coraza, lo hará resistente a la humillación y a la tortura, y le permitirá afrontar las últimas pruebas sin admitir ninguno de los cargos que se le imputan y sin firmar una carta de agradecimiento al jefe del estado. También aprende a pensar en cosas agradables y a separarse del cuerpo durante la tortura. A cambio, ha entregado su confianza en la vida y en el ser humano.
El relato, en efecto, contiene una de las más aterradoras y claustrofóbicas descripciones de la vida en la cárcel. Pero no hablamos de cualquier prisión. Los términos nos juegan aquí una mala pasada. Hay otra clase de prisiones que escapan a la lógica de la justicia retributiva o de la rehabilitación del reo. Su naturaleza está más cerca del campo de exterminio que del reformatorio. Hay que buscar su imaginería en los cuadros de El Bosco, su perversión en los círculos del infierno dantesco («Lasciate ogni speranza, voi ch’entrate»)[1]. Sin embargo, el relato de Khalifa de la tortura y de la humillación es objetivo, casi banal. Describe aterrado, pero no sorprendido. Refleja, tal vez, al hombre en que Khalifa se convirtió tras su paso por el infierno, no al ser sintiente que catorce años antes estuvo allí.
Así, si bien el relato manifiesta el estado subjetivo de miedo y humillación del protagonista, tiene, en ocasiones, la frialdad de un informe. No resulta especialmente escabroso. Detalla, pero no abunda. Deja un material perfecto para su examen como testimonio de lo que realmente ocurrió. En efecto, algunos de los procedimientos más específicos han sido posteriormente corroborados por informes de organizaciones de defensa de los derechos humanos y por multitud de testigos (la introducción del reo en neumáticos de camión para inmovilizarlo y dejar sus plantas de los pies al pairo del látigo del torturador, etc., etc., etc.).
Khalifa se plantea el dilema clásico de la víctima que ha de narrar la barbarie. No aparece en los términos de Jorge Semprún, que contrapone el recuerdo a la vida y tarda cincuenta años en tomar el aire necesario para contar su historia. Tampoco ocurre en los términos esbozados por Adorno, que busca la posibilidad y el modo de hablar de la barbarie. El dilema en Khalifa es distinto a los anteriores, pues el monstruo que lo ha torturado aún vive, y su novela podría contribuir a diseminar el terror sobre el que se afianza. Es, tal vez, más urgente, pues lo que Khalifa haga o diga puede alentar a la bestia o adormecerla. No sabe si su relato contribuirá a meter miedo y, por tanto, a asentar el régimen de terror asadiano.

Prisión de Tadmur, Siria
La experiencia carcelaria, es obvio, transforma radicalmente a Khalifa, que evoluciona de ilusionado proyecto de cineasta a hombre desencantado, apenas vital, que renuncia en un primer momento a todo activismo y a toda actividad en el mundo libre: solo le parecen reales los muros de su prisión perdida. Transcurrido el duelo, Khalifa toma la pluma y publica en 2008, catorce años después de su liberación, El caparazón, que pronto se convierte en una referencia de la novela de prisión en árabe y que está llamado a ser uno de los testimonios clave sobre la represión del régimen de la familia Asad.
La novela de prisión, por otro lado, ocupa un lugar central en la literatura en árabe posterior a los procesos de independencia de los países árabes. Lo han cultivado autores como el sirio Nabil Suleyman (Al-Sijn, La prisión, 1972), el egipcio Naguib Mahfouz (Al-Karnak, 1974), la egipcia Nawal al-Saadawi, (Mudhakkarat Fi Sijn el-Nisaa, Memorias de una mujer en prisión, 1986), la marroquí Fatna El Bouih, (Hadith al-‘atama, Talk of Darkness, 2001), etc.[2].
La peculiaridad de El caparazón es que se trata de una novela que es, primordialmente, unas memorias, si bien no son las memorias de un solo autor. Mustafa Khalifa aclara que se basó tanto en su experiencia personal como en las confidencias de un compañero de prisión cristiano que pasó por circunstancias similares[3].
Estamos, pues, ante una novela que utiliza los recursos propios de la novela, no estrictamente ante unas memorias, ni ante el exclusivo testimonio de una de las víctimas. Pero una novela que tiene su origen en los hechos reales que el autor padeció y en otros que pudo conocer gracias al testimonio de otras víctimas. La narración de Khalifa, pues, se ajusta a los hechos, pero, al mismo tiempo, mantiene el ritmo narrativo, crea cierto suspense, dibuja con acierto los tipos y personajes que pululan por la cárcel de Tadmur, presenta cierto influjo del lenguaje audiovisual…
El procedimiento está en el fundamento de muchas autoficciones que enriquecen la experiencia personal del autor con lo observado o con lo experimentado por otras personas. Suma de memorias individuales, pues, que dibuja la realidad con mayor perspectiva. No en vano el autor estuvo allí, pisó la cárcel, sufrió la humillación y la tortura, y sobrevivió. Sobrevivió y se atrevió a contarlo.
Por estos motivos, resulta apropiado relacionar El caparazón con aquel conjunto de obras que constituyen las memorias de los supervivientes de los campos de concentración y exterminio. La obra de Khalifa comparte con aquellos no solo un decorado, sino también, y, sobre todo, el hecho de que sus autores se juegan la vida en el intento.
Jorge Semprún esperó 50 años tras su liberación para escribir sobre su confinamiento en Buchenwald, y planteó su obra como una disyuntiva agónica en La escritura o la vida (1995). Primo Levi no soportó la incomprensión con que se toparon sus memorias, narradas en Si esto es un hombre (1947), y se suicidó en 1987. Elie Wiesel cuenta en La noche (1958) su propia experiencia a través de un adolescente que asiste a la muerte de su familia en los campos de concentración de Auschwitz y Buchenwald, y concluye «el silencio de Dios». También Imre Kertész, en Sin destino (1975), da la voz a un niño de 15 años «que no se le parece» para narrar sin sentimentalismo, con verdad. Tadeusz Borowski no logra escapar al suicidio (1951) pero logra expresar en Nuestro hogar es Auschwitz (1958) su sentimiento de culpa por haber sobrevivido. Robert Antelme, en La especie humana (1947) describe la degradación que produce la esclavitud de los campos. En Más allá de la culpa y la expiación. Tentativas de superación de una víctima de la violencia (1966), Jean Améry no cuenta su historia personal, sino que describe el «estado subjetivo de la víctima», y afirma que «quien ha sufrido la tortura, ya no puede sentir el mundo como su hogar». Se suicida en octubre del 1978 después de haber renunciado a su nombre, Hans Maier, y con ello a su identidad alemana. No se limitan estos testimonios al holocausto nazi, como acredita Aleksandr Sozhenitsyn en Archipiélago gulag (1973). Etc., etc., etc.
Todas estas narraciones —más otras— forman un entramado que ha logrado constituir un imaginario colectivo sobre el holocausto, sobre el genocidio, sobre el exterminio. A falta de una justicia más efectiva, se produce cierta justicia poética. Se restituye el honor a las víctimas por medio de la memoria, pero también por medio de la fabulación. La literatura, el cine y la memoria han dibujado una narración de los hechos que trata de recuperar la justicia, de honrar a las víctimas y de impedir que hechos similares se reproduzcan. Con el mismo propósito, en varios países se pena el negacionismo y el revisionismo. El resultado está muy lejos de ser el ideal —tal y como prueban los genocidios de Ruanda (1994), Bosnia (1992-1995), Siria (2011) o, en la actualidad, el de los rohingya en Myanmar o el de los darfuris en Sudán del Sur—, pero la existencia de esta narrativa es un aviso que transforma el mundo en un lugar menos inhumano.

Mustafa Khalifa y Naomí Ramírez. Foto: Ana Ballesteros
El caparazón. Diario de un mirón en las cárceles de Al-Asad, de Mustafá Khalifa, Ediciones del Oriente y del Mediterráneo, 2017. Puede adquirirse aquí.
Reseña de Alfonso Vázquez
Nota: Las fotografías de la cárcel de Tadmur utilizadas en este artículo fueron publicadas por el Estado Islámico tras su abandono del área de Palmira en marzo de 2016.
[1] «Abandonad toda esperanza vosotros que entráis». Es la inscripción que encuentra Dante en las puertas del infierno.
[2] Además de los mencionados arriba, han cultivado el género de prisión autores como el egipcio Taher Abdul Hamkim (Al-Aqdam al-Aariya, Pies desnudos, 1980), el egipcio Fathi Abdul Fattah (Thuna’iyyat al-Sijn wa al-Ghurba, The Duet of Prison and Alienation, 1995), el egipcio Sunallah Ibrahim (Sharaf, 1997), etc.
Cf. Human Rights, Suffering, and Aesthetics in Political Prison Literature, editado por Yenna Wu y Simona Livescu, Lexington Books, 2011.
[3] Véase la entrevista del autor con Imad Karkas para Siraj Press, «The Shell: Mustafa Khalifa on Palmyra’s Infamous Prison», The Syrian Observer, 18 de mayo de 2015. (Véase aquí).