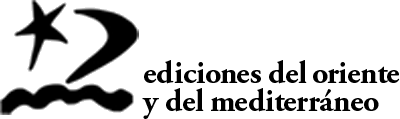Black and blue. Una nueva generación habla de ser negro en Estados Unidos

Garnette Cadogan, 17.07.2020 Publicado en FronteraD
“Había una ciudad que aguardaba que la descubriera, y no iba a dejar que unos datos inconvenientes me lo impidieran. Estos delincuentes estadounidenses no son nada comparados con los de Kingston, pensé. No representan una amenaza real para mí. Lo que no me dijeron es que sería yo quien supondría una amenaza para los demás. Una noche, cuando volvía a la casa que, ocho años después de mi llegada, pensaba que me había ganado el derecho a llamar hogar, saludé con la mano a un policía que pasaba en coche. Momentos después, me hallaba empotrado contra su coche, con las manos esposadas”. La BAAM (Biblioteca AfroAmericana de Madrid) se suma con un libro a la reflexión sobre el racismo en Estados Unidos, y más allá.
Mi amor por caminar me viene de la infancia, de pura necesidad. Sin nada que agradecer a la mano larga de un padrastro, encontraba mil razones para no pisar mi casa y solía quedarme por ahí –en casa de algún amigo o en una fiesta de barrio no apta para menores– hasta que se hacía demasiado tarde como para volver en transporte público. Así que volvía andando.
Las calles de Kingston, en Jamaica, podían ser aterradoras en los años 1980. Por ejemplo, podías terminar muerto si un esbirro político pensaba que venías del barrio inadecuado, o incluso si llevabas el color inadecuado. Si ibas de naranja te identificaban con un partido político y si ibas de verde con el otro, de modo que, si eras neutral o te alejabas de casa, más te valía escoger bien tus colores. Llevar el color inadecuado en el barrio inadecuado podía significar tu último día. No era de extrañar, entonces, que mis amigos y los raros transeúntes nocturnos me tomaran por loco cuando daba largas caminatas nocturnas a través de zonas políticas rivales. (Y a veces me hacía el loco de verdad y me ponía a gritar incongruencias cuando pasaba por puntos especialmente peligrosos, como un escondrijo de ladrones a orillas de un desagüe pluvial. Los depredadores no hacían caso, o se reían, de un chiquillo en uniforme escolar que decía disparates).
Trabé amistad con desconocidos y pasé de ser un chico muy tímido y raro a uno extrovertido y raro. El mendigo, el proveedor, el jornalero pobre eran paseantes experimentados y se convirtieron en mis maestros nocturnos; conocían las calles y me instruían sobre la mejor manera de transitarlas y disfrutarlas. Yo me veía como un Tom Sawyer jamaicano, ora deambulando por las calles para coger mangos maduros que podían alcanzarse desde la acera, ora merodeando por una fiesta de barrio con competiciones de sistemas de sonido, provistos, todos ellos, de altavoces apilados para crear rascacielos de bajos potentes. Estas calles no daban miedo; cuando la serenidad no reinaba en ellas, estaban llenas de aventuras. Allí junté fuerzas con una banda de alegres paseantes que habían perdido el autobús por unos minutos, nuestros pies aún en movimiento mientras sacábamos el pulgar para hacer autoestop a lugares que estuvieran más cerca de casa, gastando bromas a medida que, uno tras otro, los vehículos pasaban de largo a toda mecha. O me perdía en momentos muy a lo Walter Mitty, y mi joven mente imaginaba futuros alternativos. Las calles tenían su propia seguridad: a diferencia de casa, en ellas podía ser yo mismo sin miedo al daño físico. Caminar se convirtió en algo tan habitual y familiar que el camino a casa devino mi hogar.
Las calles tenían sus normas, y me encantaba el desafío de intentar domeñarlas. Aprendí a estar alerta a los peligros circundantes y los deleites cercanos, y me enorgullecía reconocer detalles reveladores que mis pares pasaban por alto. Kingston era un mapa de compleja, y a menudo extraña, actividad cultural, política y social, y me erigí en su cartógrafo noctámbulo. Aprendí a sortear un paso predatorio y apresurarme para charlar cuando la cadencia de unos andares transmitía cordialidad. Casi siempre solo veía hombres. Ver a una mujer sola caminando en medio de la noche era algo tan común como ver a un gamusino; el pedestrismo a la luz de la luna era muy peligroso para ellas. A veces, de noche, cuando empezaba a bajar los cerros sobre Kingston, tenía la impresión de que la ciudad estaba “en pausa” o se movía a cámara lenta, como si en mi descenso fuera atajando por las hondas divisiones sociales de Jamaica. Pasaba con brío por delante de las mansiones en los cerros con vistas a la ciudad, ahora transformada en una alfombra de luces moteadas bajo una cortina de estrellas; paseaba por urbanizaciones burguesas ocultas tras altos muros coronados de alambre de espino; y zigzagueaba por barriadas de chabolas de zinc y madera, hacinadas e inclinadas como un grupo prieto de bailarines de limbo[1].
Con mi descenso sobrevenía un aumento de la vitalidad de la vida en la calle –salvo cuando no era así: ciertas barriadas pobres mostraban los violentos tiroteos y las calles inquietantemente desiertas de las películas del Salvaje Oeste–. Yo sabía de sobra que debía sortearlas incluso a mediodía.
Empecé a ir a pata después de anochecer cuando tenía diez años. A los trece, raras veces volvía a casa antes de medianoche, y algunas noches me encontraban compitiendo con el alba. Mi madre se quejaba a menudo: “Mek yuh love street suh? Yuh born a hospital; yuh neva born a street”. (“¿Por qué te gusta tanto la calle? Naciste en un hospital, no en la calle”).
Me fui de Jamaica en 1996 para asistir a la universidad en Nueva Orleans, una ciudad que, según había oído, era “la ciudad caribeña más septentrional».
Quería descubrir –a pie, desde luego– qué tenía de caribeña y qué de norteamericana. Mansiones imponentes en calles jalonadas de robles y tranvías que las atravesaban con gran estruendo, casas de vivos colores que daban una apariencia festiva a bloques enteros, grupos de personas con trajes resplandecientes bailando al ritmo de las bandas de metales en plena calle, cocinas –y aromas– que mezclaban las tradiciones culinarias de África, Europa, Asia y el sur estadounidense; una yuxtaposición del viejo y del nuevo mundo, de lo desconocido y de lo conocido: ¿quién no habría querido explorarlo?
En mi primer día fui a dar un paseo de varias horas para hacerme una idea de la ciudad y comprar suministros para transformar en un espacio acogedor mi dormitorio, verdadero búnker carcelario. Cuando algunos miembros del personal universitario descubrieron lo que había estado haciendo, me aconsejaron que restringiera mis paseos a lugares recomendados como seguros a los turistas y a los padres que acudían de visita. Echaron mano de las estadísticas sobre la tasa de delincuencia en Nueva Orleans. Sin embargo, como la tasa de delincuencia de Kingston eclipsaba estas cifras, decidí desoír sus precauciones bienintencionadas. Había una ciudad que aguardaba que la descubriera, y no iba a dejar que unos datos inconvenientes me lo impidieran. Estos delincuentes estadounidenses no son nada comparados con los de Kingston, pensé. No representan una amenaza real para mí.
Lo que no me dijeron es que sería yo quien supondría una amenaza para los demás. En cosa de unos días, percibí que muchas personas me miraban con aprensión en la calle: algunos me lanzaban una mirada circunspecta al acercarse y luego cambiaban de acera; otros, que caminaban por delante de mí, echaban un vistazo atrás y, al registrar mi presencia, apretaban el paso; ancianas blancas se aferraban a sus bolsos; jóvenes blancos me saludaban nerviosamente, como para convencerse de que no pasaba nada: “¿Qué hay, hermano?”. En una ocasión, menos de un mes después de mi llegada, intenté ayudar a un hombre cuya silla de ruedas se había quedado atascada en medio de un paso de peatones; el hombre me amenazó con dispararme en la cara y luego pidió ayuda a un peatón blanco.
Yo no estaba preparado para nada de esto. Procedía de un país de mayoría negra, donde nadie recelaba de mí por el color de mi piel. Ahora dudaba de quién me tenía miedo. En concreto, no estaba preparado para la policía. Me paraban y me acosaban cada dos por tres, y me hacían preguntas que daban por sentada mi culpabilidad. A mí nunca me habían soltado lo que muchos de mis amigos afroamericanos llamaban “La conversación”: mis padres no me habían dicho cómo comportarme si me paraba la policía, ni que debía mostrarme lo más educado y colaborador posible, dijeran lo que dijeran o hicieran lo que hicieran. De manera que tuve que improvisar mis propias reglas del juego: acentuar mi acento jamaicano, mencionar rápidamente mi universidad, sacar “fortuitamente” mi tarjeta de estudiante cuando me pedían el permiso de conducir.
Mis tácticas de supervivencia empezaban mucho antes de marcharme de la residencia. Salía de la ducha con la policía en la cabeza y me dedicaba a reunir un vestuario a prueba de policías. Una camisa Oxford de color claro. Un jersey de cuello de pico. Unos pantalones color caqui. Botines de piel. Sudadera o camiseta con el emblema de mi universidad. Cuando caminaba, mi identidad era puesta en duda con regularidad, pero también hallaba maneras de reafirmarla. (Me vestía con el estilo estudiantil de la Ivy League, aunque luego añadí mi pedigrí jamaicano llevando botas Clark Desert, el calzado preferido de la cultura urbana jamaicana). No obstante, el atuendo clásico americano de camiseta blanca y vaqueros, que muchos agentes de policía asociaban al atuendo de los gamberros negros, estaba vedado para mí; al menos si quería tener la libertad de movimiento que yo deseaba.
En esa ciudad de calles exuberantes, caminar se tornó una negociación compleja y a menudo opresiva. Si veía a una mujer blanca caminando hacia mí de noche, yo cruzaba la calle para garantizarle que no corría peligro. Si me olvidaba algo en casa, no me volvía de inmediato si tenía a alguien detrás, porque había descubierto que un giro brusco suscitaba alarma. (Tenía una regla de oro: guardar una amplia distancia con quienes pudieran considerarme un peligro. De lo contrario, el peligro podría visitarme a mí). De pronto, Nueva Orleans parecía más peligrosa que Jamaica. La acera era un campo de minas, y la menor vacilación y precaución que yo me imponía como autocensura reducían mi dignidad. A pesar de lo mucho que me esforzaba, las calles nunca me resultaron del todo seguras. Incluso un simple saludo era sospechoso.
Una noche, cuando volvía a la casa que, ocho años después de mi llegada, pensaba que me había ganado el derecho a llamar hogar, saludé con la mano a un policía que pasaba en coche. Momentos después, me hallaba empotrado contra su coche, con las manos esposadas.
Cuando más tarde le pregunté –tímidamente, desde luego; de otra forma me habría caído una buena tunda– por qué me había detenido, me dijo que mi saludo había levantado sus sospechas. “Nadie saluda a la policía”, explicó. Cuando les conté a mis amigos su respuesta, fue mi conducta, no la del policía, la que les pareció absurda. “¿Pero se puede saber por qué hiciste semejante estupidez? –dijo uno–. Tú sabes que no puedes ser amable con la policía”.
Unos días después de marcharme de viaje a Kingston, el huracán Katrina azotó y devastó Nueva Orleans. Yo me había ido, no por la tormenta, sino porque mi abuela adoptiva, Pearl, se estaba muriendo de cáncer. Llevaba ocho años sin pasear por aquellas calles, desde mi última visita, y regresé a ellas principalmente de noche, la hora más propicia para pensar, rezar, llorar. Caminé para sentirme menos alienado; de mí mismo, que luchaba contra la pena de ver a mi abuela enferma en fase terminal; de mi casa en Nueva Orleans, inundada y en aparente estado de abandono; de mi país natal, que ahora, precisamente por mi familiaridad con él en la niñez, se me hacía extraño. Me sorprendió cuán familiares me resultaron sus calles. Aquí estaba la esquina donde la fragancia del pollo en adobo me saludaba, junto con el mensaje de paz y amor de Greetings, en la cálida voz de tenor de Half Pint, que difundía un pequeño pero potente altavoz en un radio de al menos un kilómetro a la redonda. Era como si hubiese entrado en 1986, banda sonora incluida. Y allí estaba la pared de la tienda del barrio, adornada con los colores rastafaris, rojo, dorado y verde, junto con imágenes de los héroes nacionales e internacionales Bob Marley, Marcus Garvey y Haile Selassie. La pandilla de chicos que, apoyados en ella, se gastaban bromas era reconocible; distintas caras con
historias similares. Me asombró cuán seguras me parecieron las calles, nuevamente un cuerpo negro entre muchos otros cuerpos negros, sin la necesidad de tener que anticipar las variadas formas de miedo que mi presencia podría instilar, ni cómo ofrecer un lenguaje corporal que fuera tranquilizador. Los coches de policía que pasaban eran nuevamente meros coches de policía que pasaban. La policía jamaicana podía ser brutal, pero no me percibía como la policía estadounidense. Yo podía ser invisible en Jamaica como no podía serlo en Estados Unidos.
Caminar me devolvió un espectro más amplio de posibilidades. ¿Y para qué caminar si no era para crear un nuevo espectro de posibilidades? Siguiendo la serendipia, añadí nuevas rutas a los mapas mentales que había hecho de mis constantes paseos por esa ciudad desde mi infancia hasta el inicio de la edad adulta, tracé variaciones sobre los antiguos caminos. La serendipia, me había dicho una vez un mentor, es una forma secular de hablar de la gracia; es un favor inmerecido. Desde un punto de vista teológico, pues, caminar es un acto de fe. Caminar es, al fin y al cabo, caída interrumpida. Vemos, escuchamos, hablamos y creemos que cada paso que damos no será el último, sino que nos llevará a un entendimiento más rico del yo y del mundo. En Jamaica sentí nuevamente que la única identidad que importaba era la mía propia, no la identidad restringida que otros me habían construido. Encontré mi mejor yo paseando. Dije, como Kierkegaard: “Mis mejores pensamientos los he tenido caminando”.
Cuando quise regresar a Nueva Orleans desde Jamaica un mes después, no había vuelos. Pensé en volar a Texas y aprovechar para volver a mi barrio en cuanto se abriera su realojamiento, pero mi tía adoptiva, Maxine, que no soportaba la idea de que yo regresara a una zona ciclónica antes de que la temporada de huracanes finalizara, me convenció para que me quedara con ella en Nueva York. (Para reforzar su argumento me envió un artículo sobre la compra de armas entre los texanos, porque temían la afluencia de personas negras de Nueva Orleans). No le costó mucho convencerme: yo quería estar en un lugar donde pudiera moverme a pie y, lo más importante, seguir cultivando el bienestar que me procuraba caminar de noche. Y estaba deseoso de seguir los pasos de los ensayistas, poetas y novelistas que habían paseado por esa gran ciudad antes que yo: Walt Whitman, Herman Melville, Alfred Kazin, Elizabeth Hardwick. Había visitado antes la ciudad, pero esos viajes habían sido como hacer una gira en un coche deportivo. Agradecí la oportunidad de pasear. Quería caminar junto al espíritu de Whitman y “descender a las aceras, confundirme con la muchedumbre y mirar con ellos”. De modo que me fui de Kingston con la popular despedida jamaicana resonando en mi cabeza: “¡Camina bien!”. Que tengas buen viaje, en otras palabras, y gran éxito en tus andanzas.
Llegué a Nueva York dispuesto a perderme en “la muchedumbre de Manhattan, con su turbulento coro musical” de Whitman. Me maravilló lo que Jane Jacobs había alabado como “el ballet de las aceras de la buena ciudad” en su antiguo barrio, el West Village. Pasé caminando bajo los rascacielos del centro, que soltaban su energía en las calles como personas llenas de vida, hasta llegar al Upper West Side, con sus regios edificios
de apartamentos Beaux Arts, sus estilosos residentes y sus bulliciosas calles. Al adentrarme en Washington Heights, las aceras se derramaban con una mezcla efervescente de jóvenes y viejos residentes judíos y dominicanos estadounidenses, y pasé por el frondoso Inwood, cuyas cuestas se elevaban para revelar bellas vistas del río Hudson desde sus parques, hasta llegar a mi casa en Kingsbridge, en el Bronx, con sus hileras de casitas y edificios de ladrillo próximos a las bulliciosas aceras de Broadway y la serena extensión de Van Cortlandt Park. Fui a Jackson Heights, en Queens, para ver a la gente socializar en urdu, coreano, español, ruso e hindi en torno a patios ajardinados. Y cuando quise un sabor de casa, me dirigí a Brooklyn, en Crown Heights, para degustar comida, música y humor de Jamaica aderezados con un regusto neoyorquino. La ciudad era mi patio de recreo.
Exploré la ciudad con amigos, y luego con una mujer con la que empecé a salir. Ella deambuló incansablemente conmigo, asimilando los numerosos placeres de Nueva York: cafeterías abiertas hasta el amanecer, parques verdeantes con abundantes recovecos, comida y música de todo el planeta, barrios extravagantes con residentes aún más extravagantes. Mis impresiones de la ciudad tomaron forma durante mis paseos con ella.
Al igual que la relación, estos primeros meses de exploración urbana fueron puro romance. La ciudad era seductora, estimulante, vibrante. Pero no transcurrió mucho tiempo antes de que la realidad me recordara que yo no era invulnerable, especialmente cuando caminaba solo.
Una noche corría hacia una cena en el East Village, cuando el hombre blanco que iba delante de mí se volvió y me dio un puñetazo en el estómago con tanta fuerza que pensé que mis costillas se habían trenzado a mi espina dorsal. Imaginé que el hombre iba borracho o que me había confundido con un viejo enemigo, pero pronto descubrí que, sencillamente, me había tomado por un delincuente solo por mi raza. Cuando descubrió que sus imaginaciones habían sido erróneas, me vino con que todo había sido culpa mía por correr detrás de él. Este incidente me pareció una aberración y no le di más vueltas, pero la desconfianza mutua entre la policía y yo era imposible de pasar por alto. Era algo primario. La policía entraba en una plataforma de metro; yo los percibía. (Y percibía que el resto de hombres negros registraban su presencia igualmente, mientras que el resto de personas permanecían ajenas a su presencia). Si se quedaban mirando fijamente, yo me ponía nervioso y lanzaba una mirada de reojo. Si me observaban sin pestañear, me sentía incómodo. Les aguantaba la mirada, inquieto por si les parecía sospechoso. Y sus sospechas aumentaban. Continuábamos con este diálogo silencioso e incómodo hasta que el metro llegaba y por fin nos separaba.
Recuperé las antiguas reglas que me había fijado en Nueva Orleans y las perfeccioné. Nada de correr, sobre todo de noche; nada de movimientos bruscos; nada de sudaderas con capucha; nada de objetos en la mano, especialmente si eran brillantes; nada de esperar a amigos en las esquinas, no fuera que me confundieran con un camello; nada de quedarse cerca de una esquina con el teléfono móvil (por la misma razón). Sin embargo, cuando empecé a confiarme, inevitablemente me salté algunas de estas reglas, hasta que un encuentro nocturno me devolvió celosamente a ellas, con la lección aprendida de que bajar la guardia era una imprudencia.
Después de una suntuosa cena italiana y de unas copas con los amigos, fui caminando deprisa hacia el metro de Columbus Circle, porque llegaba tarde a la cita con otro grupo de amigos para ver un concierto en el centro. Oí que alguien gritaba y, cuando levanté la vista, vi a un agente de policía que se acercaba apuntándome con su pistola. “¡Contra el coche!”. En un santiamén tenía a media docena de policías encima de mí. Me empotraron contra el coche y me esposaron. “¿Por qué corrías?”. “¿Adónde vas?”. “¿De dónde vienes?”. “¡Te he preguntado que por qué corrías!”. Como no podía responderles a todos a la vez, decidí contestar primero al que parecía más dispuesto a pegarme. Rodeado de un enjambre, intenté centrarme en uno solo sin irritar inadvertidamente a los demás.
No funcionó. Frustrados porque solo le había contestado a uno y no a los demás con suficiente rapidez, comenzaron a vociferar. Uno de ellos, que hurgaba en mis bolsillos ya vaciados, me preguntó si llevaba armas, aunque sonó más a acusación que a pregunta. Otro me martirizaba preguntándome una y otra vez de dónde venía, como si en el decimoquinto asalto fuera a contarle la verdad que él imaginaba. Aunque no dejé de repetir, con calma, por supuesto –o sea, buscando un tono que hiciese oídos sordos a mi corazón acelerado y a los escupitajos de sus gritos en mi cara–, que venía de despedirme de unos amigos dos manzanas más abajo, y que, sí, señor, sí, agente, por supuesto, agente, todos seguían allí y podían responder por mí, para ver a otros amigos cuyos mensajes de texto podían verificar en mi teléfono, no sirvió de nada.
Para un hombre negro, afirmar su dignidad ante la policía es arriesgarse a que lo agredan. Es más, ellos tienen en menor consideración la dignidad de las personas negras, y por eso yo siempre me he sentido más a salvo si me paraban delante de testigos blancos que de testigos negros. Los polis conceden menos importancia al testimonio y las súplicas de los espectadores negros, mientras que, por lo general, la preocupación de los blancos les afecta más. Un testigo negro que hiciera una pregunta o pusiera peros amablemente podría terminar rápidamente de compañero de celda del detenido. Mostrar deferencia con la policía era condición sine qua non para salir ileso de estos encuentros.
Los polis desoyeron mis explicaciones y mis sugerencias y siguieron gruñendo. Todos salvo uno, que era capitán. Apoyó una mano en mi espalda y le dijo a nadie en particular: “Si llevara mucho tiempo corriendo, estaría sudando”. A continuación ordenó que me quitaran las esposas. Me contó que un hombre negro había apuñalado a alguien esa misma noche a dos o tres manzanas de allí y que lo estaban buscando. Yo apunté que no estaba manchado de sangre y que les había dicho a sus compañeros dónde había estado y cómo comprobar mi coartada –eso sin saber que era una cortada siquiera, puesto que nadie me había dicho por qué me retenían y, evidentemente, no me había atrevido a preguntarlo–. Sabía por propia experiencia que cualquier actitud que no hubiera sido pasiva se habría interpretado como una agresión.
El capitán de policía me dijo que podía irme. Ninguno de los policías que me habían detenido pensó que fuera necesaria una disculpa. Como el bestia que me había dado un puñetazo en el East Village, al parecer pensaron que la culpa era mía por correr.
Humillado, evité el contacto visual con los curiosos de la acera, y tampoco tenía ganas de pasar por delante de ellos al marcharme. El capitán, acaso percibiendo mi vergüenza, se ofreció a llevarme a la estación de metro. Cuando me dejó, y yo le agradecí su ayuda, me dijo: “Si te hemos soltado es porque has sido educado. Si nos hubieras dado guerra, habría sido diferente”.
Comprendí que lo que menos me gustaba de pasear por Nueva York no era meramente el tener que aprender nuevas reglas de navegación y socialización, porque cada ciudad tiene las suyas, sino la arbitrariedad de las circunstancias que las requerían; una arbitrariedad que me hacía sentirme como un niño otra vez, que me infantilizaba. Cuando aprendemos a caminar, el mundo a nuestro alrededor amenaza con aplastarnos. Cada paso es arriesgado. Nos entrenamos para caminar sin chocar contra todo, prestando atención a nuestros movimientos, y sobre todo al mundo que nos rodea. Cuando somos adultos caminamos sin pensar realmente. Pero, como adulto negro, con frecuencia me devuelven a ese momento de la niñez en que estoy aprendiendo a andar. Vuelvo a vivir en alerta máxima, vigilante.
Algunos días, cuando estoy harto de que me consideren un gamberro a simple vista, bromeo con que la última vez que un policía se alegró de ver a un varón negro caminando fue cuando ese varón era un bebé dando sus primeros pasos. Cuando salgo de paseo, muchas veces pido a alguna amiga blanca que me acompañe para evitar que me traten como a una amenaza; cuando salgo a pasear por Nueva York, quiero decir. En Nueva Orleans, cuando una mujer blanca me acompañaba a veces atraía más hostilidad. (Y no se me escapa que quienes entienden mejor mis apuros son mis amigas; como mujeres, han creado su propia vigilancia en un entorno que las trata constantemente como objetos de atención sexual). Mis paseos son, en gran parte, tal como los describió una vez mi amiga Rebecca: una pantomima asumida para eludir la coreografía de la criminalidad.
Caminar siendo negro restringe la experiencia del paseo y vuelve inaccesible la clásica experiencia romántica de caminar a solas. Me obliga a estar en constante relación con otros, incapaz de unirme a los flaneurs neoyorquinos a los que he leído y a los que esperaba unirme. En lugar de deambular sin rumbo siguiendo los pasos de Whitman, Melville, Kazin y Vivian Gornick, mi sensación más frecuente era que iba de puntillas tras los pasos de Baldwin; el Baldwin que escribió, allá por 1960:
“Raro es el ciudadano de Harlem, desde el feligrés más circunspecto al más perezoso de los adolescentes, que no tiene una larga historia que contar sobre la incompetencia, la injusticia o la brutalidad de la policía. Yo mismo lo he presenciado y soportado más de una vez”.
Caminar siendo negro me ha hecho sentir a la vez más alejado de la ciudad, por la conciencia de que me perciben como una persona sospechosa, y más íntimamente en consonancia con ella, por la sostenida atención que mi vigilancia me exigía. Esto ha hecho que mis paseos por la ciudad sean más deliberados, integrándome en su flujo en lugar de quedarme observando a distancia.
Pero esto también significa que sigo intentando llegar a una ciudad que no es la mía. Podríamos definir el hogar como el lugar donde podemos ser más nosotros. ¿Y cuándo somos más nosotros mismos si no es cuando caminamos, ese estado natural que consiste en repetir una de las primeras acciones que aprendemos? Caminar –el simple, el monótono acto de colocar un pie delante del otro para no caer– no resulta tan evidente cuando eres negro. Caminar solo no tiene nada de monótono para mí; la monotonía es un lujo.
Un pie despega, un pie aterriza, y nuestro anhelo le da ímpetu entre descanso y descanso. Anhelamos mirar, pensar, hablar, escapar. Pero, más que otra cosa, anhelamos ser libres. Queremos la libertad y el placer de caminar sin miedo –sin el miedo de los otros– adondequiera que decidamos ir. Llevo casi una década viviendo en Nueva York y nunca he dejado de caminar por sus fascinantes calles. Y no he dejado de anhelar que llegue el día en que encuentre el bienestar que de niño me procuraron las calles de Kingston. Aunque conocer las calles de Nueva York me ha ayudado a sentir la ciudad más como mi hogar, la ciudad se me resiste también a través de estas mismas calles. Camino por ellas, unas veces invisible y otras, demasiado visible. Así que camino atrapado entre la memoria y el olvido, entre la memoria y el perdón.
[1] 1. Limbo, baile originario de la isla de Trinidad, popularizado en la década de 1950 (n. e.).
______
Este texto es una de las contribuciones al libro Esta vez el fuego: Una nueva generación habla de la raza, el nuevo volumen de la colección de la BAAM (Biblioteca Afro Americana de Madrid, que publica Ediciones del Oriente y del Mediterráneo, traducido por María Enguix Tercero). En la era del Black Power, James Baldwin analizó los problemas del racismo en su conocido libro La próxima vez el fuego. En la actual del Black Lives Matter, Jesmyn Ward, ganadora de dos National Book Award, retoma la antorcha en Esta vez el fuego. A fin de comprender por qué se sigue reclamando lo mismo y obteniendo la misma respuesta, Ward invita a dieciocho voces de su generación, a que reflexionen sobre el asunto, entre ellas Carol Anderson, Edwidge Danticat, Claudia Rankine o Isabel Wilkerson.