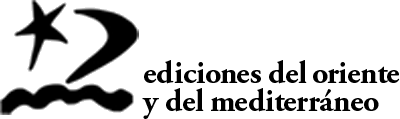LA TRAGEDIA DE LOS SEFARDÍES DE SALÓNICA

Cuando llegamos a Atenas, nos repartimos por las casas de varios amigos cristianos, porque se esperaba que los alemanes entraran en la capital, y el peligro no había pasado del todo. En junio de 1944, nuestra hija estaba con una familia en Heraclio, y mi marido y yo vivíamos con nuestro hijo pequeño en casa de una familia en el centro de Atenas. No parábamos de decir que convendría mandar al niño con unos amigos de Kifisiá, pero no acabábamos de decidirnos porque estaba enfermo y necesitaba nuestros cuidados. El 6 de junio de 1944, el Desembarco de Normandía dio alas a nuestras esperanzas. Tal vez los aliados llegaran también aquí, pero por otro lado Kifisiá estaba al lado de Tatoi. ¿No sería más prudente quedarnos al niño? No obstante, la semana siguiente los alemanes detuvieron a muchos judíos en Atenas (que llevaba ya un tiempo en su poder) y la familia que nos ocultaba dejó de inspirarnos confianza. Empezamos a obsesionarnos con la idea de que nos podían delatar. El 11 de junio le dije a mi marido que lo mejor era que me marchara yo con el niño. «Espérate a que pase la noche», me contestó. Pero aquella noche no pasó. El 11 de junio de 1944 vinieron los alemanes y nos detuvieron a mi marido Beni, a mi hijo Nicos y a mí. Nos metieron en un furgón de policía al descubierto. Al pasar por Omonia, mi hijo Nicos se moría de vergüenza. «Qué vergüenza, mamá, que nos lleven así». «No, no es ninguna vergüenza», le contesté yo, «no hemos hecho nada malo». Nos llevaron a los calabozos de la calle Merlin, y desde allí a Jaidari. Recuerdo que mientras estábamos en Jaidari trajeron a los judíos de Corfú. Venían en unas condiciones lamentables: viejos, jóvenes, mujeres, niños y bebés. Nos metieron a todos en los mismos vagones. Nuestro transporte salió de Atenas el 21 de junio de 1944. La ironía trágica es que quedaban menos de cuatro meses para la liberación de Atenas. Montamos en el último vagón. Por eso el hermano de Nina Uziel pudo saltar en marcha y escapar. Viajamos de pie en aquel vagón durante nueve días. Éramos siete mujeres con niños: Ida Ángel con un niño de nueve años; Victoria Cohen con un bebé de ocho meses; Nina Uziel con un bebé de ocho meses; Rachel Strugu con un niño de trece años; Vilna Schiffer con un niño de ocho años; Lena Salmona con un niño de dos años y yo, Claire Altsech, una de las cuatro hijas del doctor Matalón de Salónica. Mi hijo Nicos tenía entonces nueve años. Llegamos a Birkenau el 29 de junio de 1944. Estaba anocheciendo cuando el tren se detuvo en lo que nos pareció un lugar siniestro. Al bajarnos, un hombre que hablaba griego se nos acercó y se presentó: Benveniste, de Salónica. No lo conocíamos. Nos dijo que debíamos entregarles los niños a las mujeres mayores, que la Cruz Roja se haría cargo de ellos. Le hicimos caso porque nos pareció razonable. Aunque nos costara separarnos de ellos, los niños debían salvarse. A nosotras nos sometieron al procedimiento habitual: ducha, corte de pelo, tatuaje del número en el brazo. Dormimos en los famosos barracones de hormigón. A la mañana siguiente, al salir del barracón, lo primero en lo que pensé fue en mi hijo Nicos. Vi a un preso cavando. Era francés. Le pregunté: ¿sabes dónde están los niños? ¿Dónde podemos verlos?, y él, impasible, se volvió y me dijo con sarcasmo: «¿Ve usted esas llamas que salen de la chimenea? Pues ya ha salido por ahí». No he visto hombre más cruel ni más cínico en toda mi vida. En aquel instante morí por primera vez. Puede que el hombre que nos dijo que entregáramos a los niños nos salvara la vida a aquellas siete madres. Porque las que no se separaban de sus hijos iban directamente a la cámara de gas. ¿Pero acaso no es preferible morir a vivir con la pena de haber perdido un hijo? A partir de aquel momento, lo único que me mantenía con vida era la idea de que en Atenas me estaba esperando mi otra hija. Por eso, cada vez que llegaba un transporte corríamos a comprobar si venía de Grecia por si habían capturado a mi hija y viajaba a bordo. De ahí que pueda afirmar con toda certeza que el último transporte procedente de Grecia llegó a Auschwitz-Birkenau (los dos campos estaban pegados) en agosto de 1944. No, en aquel infierno de hormigón no se veían niños. Más tarde nos enteramos de la cruda realidad: los mandaban directamente a la cámara de gas con los viejos, los inválidos y las embarazadas. Y hablando de embarazadas, algunas a las que no se les notaba mucho conseguían que los SS no se dieran cuenta y parían dentro del campo. Aquellos bebés —sí, bebés humanos— los ahogaban en un cubo de agua. No, espera: sí que vimos niños de lejos una vez. A los gemelos no los mataban, los tenían en un barracón especial al lado del bloque 10, el de los experimentos. Los utilizaban como conejillos de indias. De todos modos, durante mi estancia en aquellos campos del horror perdí la capacidad de compadecerme de nadie. Volví a Grecia el 25 de agosto de 1945. Fui a comprarme unos zapatos y me acerqué con mi madre a la sinagoga a encender una vela en memoria de mi hijo Nicos, que al día siguiente habría cumplido diez años. Era un niño dulce y cariñoso. Cuando estábamos escondidos aquí en Atenas, veía a los demás niños jugar en la calle y me decía: «Mamá, no me da envidia verlos jugar; yo tengo a mis amigos, que son los libros». Y cuando lo veía triste o agobiado por no poder salir, le cantaba:
Tras la negra tormenta
llegará el sol radiante,
después del cautiverio
vendrá la libertad.
Para Nicos la libertad no llegó nunca. En 1965 regresé a Auschwitz-Birkenau. Un grupo de exprisioneros acudimos a la ceremonia de colocación de la primera piedra del monumento dedicado a las víctimas. Cogí un puñado de cenizas del crematorio donde incineraron a mi hijo y, cuando me muera, quiero que me las echen en la sepultura.
["Entrevista a doña Claire Beza" (1981), recogida en 548 días bajo un nombre falso. Un diario sefardí del holocausto]