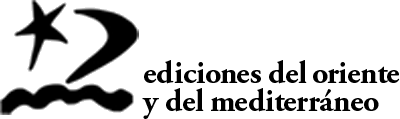A Ruzam y Ruham, y a todos los niños y jóvenes del mundo, con el deseo de que tengan una vida mejor que la que hemos vivido nosotros.
A los presos de opinión en todo tiempo y lugar. Ojalá que la publicación de estos testimonios les devuelva una parte de sus derechos violados.

Me senté con Suzanne en una cafetería del aeropuerto de Orly en París, mientras esperábamos el despegue del avión que me llevaría a mi país después de seis años de ausencia.
Hasta ese último cuarto de hora, Suzanne no había cejado en sus intentos de convencerme de que me quedara en Francia. No dejó de repetir los mismos argumentos que llevaba meses oyendo, desde que le informé de mi decisión irrevocable de volver a mi país y trabajar allí.
Soy descendiente de una familia árabe cristiana católica, la mitad de cuyos miembros viven en París, lo que me abrió las puertas para estudiar en Francia. Los estudios me resultaron fáciles y se desarrollaron en condiciones muy favorables, dado que dominaba el francés desde antes de ir a París. Obtuve excelentes resultados en mis estudios de dirección de cine y, tras licenciarme, ahí estaba yo, volviendo a mi país y mi ciudad.
Suzanne también pertenece a una familia árabe, pero todos sus miembros habían emigrado a Francia, donde residían. Estuvimos saliendo durante los últimos dos años de universidad, y nos podríamos haber casado con la bendición de ambas familias, si no hubiera sido por mi empeño en regresar a mi país, y su insistencia en quedarse en Francia. En el aeropuerto, puse punto y final a la enésima discusión sobre el tema de la siguiente manera:
– Suzanne… Amo mi país, mi ciudad. Amo sus calles y esquinas. No se trata de un romanticismo vacío, sino de un sentimiento genuino. Tengo en la memoria las expresiones grabadas en los muros de las casas antiguas de nuestro barrio. Las adoro, las extraño. Eso para empezar. En segundo lugar, quiero ser un director reconocido y tengo muchos proyectos y planes en mi cabeza. Tengo muchas aspiraciones, y en Francia siempre seré un extraño, un refugiado más trabajando entre ellos, alguien a quien, condescendientes, dejarán algunas migajas. No… No quiero. En mi país tengo derechos y nadie tiene la ventaja de estar por encima de mí. Con un poco de esfuerzo, puedo hacerme un nombre. Eso sin olvidar que el país nos necesita a mí y a mis semejantes. Por eso, mi decisión de volver es irrevocable, y todo intento de convencerme de lo contrario es inútil.
Se hizo un silencio que duró varios minutos. Escuchamos la llamada. Había llegado el momento de subir al avión. Nos pusimos de pie y nos bebimos la cerveza que nos quedaba de un solo trago. La miré emocionado y noté que el llanto se asomaba a sus ojos. Se lanzó a mi pecho. La besé rápidamente: no soporto estas situaciones. Le dije:
– Sé feliz.
– Tú también. Ten cuidado, por favor, cuídate.
Y subí al avión.
Tiempo después me convertiría en un mirón; pero no era un “mironismo” de tipo sexual, aunque tampoco le era ajeno.
La mayor parte de este diario se escribió en la cárcel del desierto, aunque el verbo “escribir” en esta oración no es del todo correcto, pues en la cárcel del desierto no hay bolígrafos ni folios. Esa enorme prisión, que está conformada por siete patios, además del patio cero, treinta y siete barracones y muchos otros nuevos sin numerar, y una serie de habitaciones y celdas francesas (células) en el quinto patio, llegó a albergar entre sus muros a más de diez mil reclusos. En esa cárcel, que acogía un elevado número de licenciados universitarios, los presos no vieron -y eso que algunos estuvieron más de veinte años allí- un solo folio o bolígrafo.
La escritura mental la desarrollaron los islamistas. Uno de ellos memorizó más de diez mil nombres de los presos que entraron en la cárcel del desierto, junto con los nombres de sus familias, ciudades, pueblos, fechas de detención, sentencias y destino.
Comencé escribir este diario cuando percibí que mi memoria estaba adiestrada ya para funcionar como una cinta de vídeo. Habiendo grabado todo cuanto vi y parte de lo que escuché, sólo faltaba vaciar “parte” del contenido de la grabación.
¿Soy el mismo que era hace treinta años? Sí… Y no. Un sí pequeño y un no grande. Sí, porque vacío y escribo sin faltar a la verdad parte de este diario. Y no, porque no puedo escribir ni contar todo, pues ello exige revelar cosas, y las revelaciones tienen condiciones, relacionadas con la coyuntura objetiva y la otra parte implicada. […]
21 de abril
Abrí los ojos lentamente. El hedor que me rodeaba estuvo a punto de asfixiarme. A mi alrededor había un bosque de pies y piernas. Estaba tirado en el suelo entre la maraña de pies: olor a pies sucios, olor a sangre, olor a heridas supurantes, olor a un suelo que no se había limpiado en mucho tiempo… La respiración pesada de personas obligadas a permanecer en pie, pegadas unas a otras. Según mis estimaciones, seríamos unos 86 hombres. Miré al techo ¡y calculé que no tenía más de 25 metros cuadrados!
La gente hablaba en susurros, lo que generaba un zumbido constante en el ambiente. Quería ponerme de pie para coger algo de aire. Terribles dolores por todo el cuerpo. Traté de incorporarme, soportando el dolor; pero cuando intenté mantenerme en pie grité. Era insoportable.
La gente que estaba a mi alrededor se percató y varias manos se alargaron para sujetarme por las axilas y levantarme. Me puse de pie apoyándome en las manos. El chico que estaba a mi lado me dijo:
—Paciencia, hermano, paciencia. Un mal trago, pero se pasará.
—Quien está con Dios tiene a Dios con él. No desesperes, hermano —añadió otro, en la misma línea.
Con el movimiento, se aliviaron un poco los dolores. Miré a mi alrededor: adultos, jóvenes y también niños de doce o trece años, hombres mayores y ancianos.
Me giré hacia el hombre que había intentado hacerme desistir de mi empeño un poco antes y le pregunté:
—¿Quiénes son esas personas? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué están de pie?
El hombre me miró con desconcierto, sin comprender, como si me dijera: «¿Cómo explicar lo obvio?»
—Tú… ¿No sabes qué está pasando en el país? —contestó.
Estando en Francia había oído las noticias sobre los disturbios, y que un partido llamado los Hermanos Musulmanes había llevado a cabo algunos ataques violentos aquí y allá. Pero no le había dado ninguna importancia a dichas informaciones, las cuales seguían siendo confusas. En cualquier caso, yo desconocía los detalles y, además, nunca había sido aficionado a los informativos ni me atraía el activismo político. Y ello a pesar de que, a partir de secundaria, me había acercado a grupos marxistas cuyas ideas me habían influido, especialmente las de mi tío materno, que al parecer ocupaba una posición de mando importante en el Partido Comunista.
Le contesté:
—De verdad, no lo sé. ¿Qué pasa?
—¿Por qué? ¿No vives aquí?
Quise cortar la retahíla de preguntas y le contesté de una vez a todo lo que quizá me seguiría preguntando:
—No… Vivía en Francia y llegué hoy, hace —miré mi reloj—… solo catorce horas.
—Madre mía, ¿tienes un reloj? Escóndelo, hermano, escóndelo. ¿Ves a toda esta gente? Son los mejores creyentes y defensores del islam en este país. Una prueba, hermano, una prueba: es una prueba de Dios Todopoderoso.
Le interrumpí. No sabía qué estaba haciendo allí. La sensación de que se estaba cometiendo una injusticia conmigo me superaba. Irritado, le respondí, cortante:
—Muy bien… ¿Y yo qué tengo que ver? ¡Soy cristiano, no musulmán! ¡Soy ateo, no creyente!
«Esta es la segunda vez que proclamo que soy ateo. Pura verborrea. La primera me costó una ración de la caña de Ayub, por orden de Abu Ramzat, que mataba musulmanes porque vivíamos en un Estado islámico. La segunda, me costaría largos años de absoluto aislamiento y que me trataran como un insecto, o peor».
Abrí los ojos lentamente. El hedor que me rodeaba estuvo a punto de asfixiarme. A mi alrededor había un bosque de pies y piernas. Estaba tirado en el suelo entre la maraña de pies: olor a pies sucios, olor a sangre, olor a heridas supurantes, olor a un suelo que no se había limpiado en mucho tiempo… La respiración pesada de personas obligadas a permanecer en pie, pegadas unas a otras. Según mis estimaciones, seríamos unos 86 hombres. Miré al techo ¡y calculé que no tenía más de 25 metros cuadrados!
La gente hablaba en susurros, lo que generaba un zumbido constante en el ambiente. Quería ponerme de pie para coger algo de aire. Terribles dolores por todo el cuerpo. Traté de incorporarme, soportando el dolor; pero cuando intenté mantenerme en pie grité. Era insoportable.
La gente que estaba a mi alrededor se percató y varias manos se alargaron para sujetarme por las axilas y levantarme. Me puse de pie apoyándome en las manos. El chico que estaba a mi lado me dijo:
—Paciencia, hermano, paciencia. Un mal trago, pero se pasará.
—Quien está con Dios tiene a Dios con él. No desesperes, hermano —añadió otro, en la misma línea.
Con el movimiento, se aliviaron un poco los dolores. Miré a mi alrededor: adultos, jóvenes y también niños de doce o trece años, hombres mayores y ancianos.
Me giré hacia el hombre que había intentado hacerme desistir de mi empeño un poco antes y le pregunté:
—¿Quiénes son esas personas? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué están de pie?
El hombre me miró con desconcierto, sin comprender, como si me dijera: «¿Cómo explicar lo obvio?»
—Tú… ¿No sabes qué está pasando en el país? —contestó.
Estando en Francia había oído las noticias sobre los disturbios, y que un partido llamado los Hermanos Musulmanes había llevado a cabo algunos ataques violentos aquí y allá. Pero no le había dado ninguna importancia a dichas informaciones, las cuales seguían siendo confusas. En cualquier caso, yo desconocía los detalles y, además, nunca había sido aficionado a los informativos ni me atraía el activismo político. Y ello a pesar de que, a partir de secundaria, me había acercado a grupos marxistas cuyas ideas me habían influido, especialmente las de mi tío materno, que al parecer ocupaba una posición de mando importante en el Partido Comunista.
Le contesté:
—De verdad, no lo sé. ¿Qué pasa?
—¿Por qué? ¿No vives aquí?
Quise cortar la retahíla de preguntas y le contesté de una vez a todo lo que quizá me seguiría preguntando:
—No… Vivía en Francia y llegué hoy, hace —miré mi reloj—… solo catorce horas.
—Madre mía, ¿tienes un reloj? Escóndelo, hermano, escóndelo. ¿Ves a toda esta gente? Son los mejores creyentes y defensores del islam en este país. Una prueba, hermano, una prueba: es una prueba de Dios Todopoderoso.
Le interrumpí. No sabía qué estaba haciendo allí. La sensación de que se estaba cometiendo una injusticia conmigo me superaba. Irritado, le respondí, cortante:
—Muy bien… ¿Y yo qué tengo que ver? ¡Soy cristiano, no musulmán! ¡Soy ateo, no creyente!
«Esta es la segunda vez que proclamo que soy ateo. Pura verborrea. La primera me costó una ración de la caña de Ayub, por orden de Abu Ramzat, que mataba musulmanes porque vivíamos en un Estado islámico. La segunda, me costaría largos años de absoluto aislamiento y que me trataran como un insecto, o peor».
(traducción del Árabe de Ignacio Gutiérrez de Terán y Naomí Ramírez Díaz)
Ficha técnica
autor: Mustafa Khalifa
título: El caparazón. Diario de un mirón en las cárceles de Al-Asad
Traducción del árabe y Postfacio: Ignacio Gutiérrez de Terán y Naomí Ramírez Díaz
Colección: sociedades del oriente y del mediterráneo, 10
Nº páginas: 344
Formato: 21 x 12,5
ISBN: 978-84-946564-2-2
PVP: 18 euros
IBIC BGLA Autobiografía literaria
BISAC BIO010000-BIOGRAPHY&POLITICAL
Publicado 5th May 2017 por ORIENTE