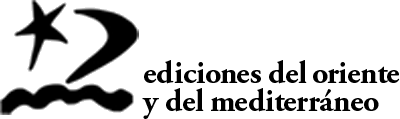Tal vez, como afirmó en su momento el poeta griego Dinos Cristianópulos, «es hora de que el Estado deje ya de utilizar a los artistas». Llama la atención cómo desde aquel ya lejano 1980 en que el periodista asturiano Graciano García, con ayuda del general Sabino Fernández Campos, también asturiano y a la sazón secretario general de Juan Carlos de Borbón, consiguió culminar su carrera de periodista y emprendedor con la creación de los premios Príncipe de Asturias, estos han perseguido darse a conocer siguiendo tres principios: una importante dotación económica, la obligatoriedad de viajar hasta Oviedo para recibir el premio y, por último, premiando a figuras mediáticas que dieran visibilidad a esta pequeña ciudad de provincias. No se trataba tanto de estimular las artes y las ciencias descubriendo a valores jóvenes o poco conocidos, como de convocar a famosos que prestigiaran el premio. Así hemos visto desfilar por Vetusta a Leonard Cohen, Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, Woody Allen, Norman Foster, Pau y Marc Gasol, la selección española de fútbol, Carlos Sainz, Rafael Nadal, Google…
 Este año queremos detenernos en la concesión del premio de las letras a Emmanuel Carrère, un personaje de la jet society francesa, famoso por sus aventuras sentimentales expuestas a plena luz del día, un escritor a nuestro juicio sobrevalorado, como escribimos ya hace unos años a raíz de la publicación de su éxito de ventas, Limónov:
Este año queremos detenernos en la concesión del premio de las letras a Emmanuel Carrère, un personaje de la jet society francesa, famoso por sus aventuras sentimentales expuestas a plena luz del día, un escritor a nuestro juicio sobrevalorado, como escribimos ya hace unos años a raíz de la publicación de su éxito de ventas, Limónov:
El Limónov de Carrère se ha convertido en un best-seller de alcance mundial, y también en nuestro país. Los elogios han sido casi unánimes y escasísimas las reservas.
De igual modo, la aceptación de las insinuaciones de Carrère («Limónov es un fascista raro», «si lo miramos despacio, El Asad y Gadafi son lo mismo») se aceptan acríticamente aun sin conocer la obra de Limónov ni tampoco su auténtica biografía —no en vano Carrère se guarda las espaldas calificando su engendro de novela— e incluso se acentúa desde el desconocimiento la maldad del protagonista, como hace Sabino Méndez, parafraseando a Carrère, en La Razón: «Es un pobre artista, un totalitario que, como rareza inducida por sus circunstancias, está con los débiles; lo cual no evita para nada su totalitarismo. […] Lo cierto es que Limonov es un pobre totalitario, un aficionado a la mística violenta de las armas, que se acerca a ellas como si fueran «gadgets» políticos, algo bastante indeseable».
Cabría preguntarse, sin embargo, ¿cuál es la razón de que la copia, la imitación, consigan imponerse al original? Pues el libro de Carrère, salvo algunos párrafos de su cosecha, no es sino una vulgar y anodina copia resumida de los muchos libros publicados por Limónov. Carrère se ha aprovechado de la prosa brillante, incisiva, cortante, provocadora y agresiva de Limónov —considerado hoy en Rusia, incluso por sus enemigos, como el mejor escritor ruso actual— y la ha pulverizado, la ha tamizado para eliminar todo lo que contradecía sus tesis de partida, la ha aguado a voluntad y nos ha servido una papilla sin la gracia y el colorido de los ingredientes originales, pero, eso sí, adaptada a las demandas cada vez menos exigentes de los lectores occidentales.
Los primeros capítulos de la ¿novela?, ¿biografía?, ¿novela biográfica? de Carrère son una auténtica impostura. En ellos no hay la más mínima investigación sobre su personaje, sino que se limita a entresacar los aspectos que más le convienen para su imagen preconcebida del protagonista de sus novelas Edichka, La gran época, Diario de un fracasado, El adolescente Savenko, Historia de un servidor e Historia de un granuja. A nadie se le ocurriría hacer una biografía de Henri Miller a partir, solamente, de sus novelas, pues cualquier crítico literario sabe que las novelas, por muy autobiográficas que sean, solo pueden ser consideradas como fuentes secundarias y que el autor recrea en ellas su propia experiencia vital. Si Limónov se presenta a sí mismo, provocativamente, como «un granuja», para Carrère es, efectivamente, un granuja y así se lo hace saber a sus lectores, quienes, si se conforman con esta adulterada píldora, se perderán todo el fascinante retrato de la sociedad soviética brezneviana y de esa juventud desnortada que rechazaba lo que el régimen les presentaba como «sociedad comunista», de la que ellos preferían situarse al margen, que son Edichka, La gran época, El adolescente Savenko e Historia de un granuja.
El método de Carrère se desvela ya en las primeras páginas, cuando se refiere al padre de Limónov, militar de baja graduación, como un «chequista subalterno» [págs. 98-99 de la edición francesa (Paris: P.O.L., 2011), que tomaré en adelante como referencia]. En Historia de un granuja Limónov narra sus primeros pasos bohemios de poeta underground en Moscú, la emprende con no poco humor, con el stablishment, el oficial y el disidente, actitud que mantendrá, tras su exilio en Nueva York, con los Andy Warhol, Allen Ginsberg, Ferlinghetti… lo que dará pie a Carrère, sin entender al personaje creado por Limónov —un escritor joven que pugna por abrirse paso derribando a los ídolos que ocupan la escena—, a afirmar, con el conveniente distanciamiento y tomándose al pie de la letra toda la ironía que Limónov vierte sobre sí mismo: «Esta mezcla de desprecio y envidia no hace muy simpático a mi personaje» [ibíd., p. 119]. En fin los ejemplos no faltan: «Escribir nunca fue para él un fin en sí mismo, sino el único medio de que disponía para alcanzar su verdadero objetivo, hacerse rico y célebre, sobre todo célebre [íbid., p. 237]… Pero cuando las artimañas de Carrère se muestran más al desnudo es en su Epílogo, en el que compara a Limónov con Putin: «si estuviera en su lugar, no me cabe duda de que diría y haría todo lo que dice y hace Putin [íbid. págs. 479-480]. Decir tal cosa de alguien que, bajo el régimen de Putin, ha sufrido graves palizas de advertencia en la via pública, 15 meses en régimen de aislamiento en la cárcel de Lefortovo, bajo la acusación de terrorismo, sin derecho a abogado ni a recibir visitas, antes de ser condenado a 14 años y transferido a un campo de trabajo y rehabilitación, que es detenido sistemáticamente los días 31 de cada mes por encabezar las manifestaciones en favor del derecho de manifestación recogido en el artículo 31 de la Constitución rusa… no parece, precisamente, un ejercicio de objetividad.
Sobre lo que entiende Carrère por objetividad resulta sumamente instructivo el atroz y autocomplaciente diálogo que sobre el final que convendría a su Limónov mantiene con su hijo:
«No me gusta este final y creo que a él tampoco le gustaría. Creo también que quienes se arriesgan a juzgar el karma de otro, o incluso el suyo propio, pueden estar seguros de equivocarse. Una tarde confié mis dudas a mi hijo mayor, Gabriel. Es montador, acabamos de escribir juntos dos guiones para la televisión y me gusta mantener con él conversaciones de guionistas: esta escena, vale; esa otra, no.
—En el fondo —me dice— lo que te molesta es presentarlo como un loser.
Lo acepto.
—¿Y por qué te molesta? ¿Porque temes herirlo?
—En realidad, no. Bueno, en parte, pero sobre todo me parece que no es un final satisfactorio. Que es decepcionante para el lector.
—Eso es distinto —observa Gabriel y me cita unos cuantos libros y películas fundamentales cuyos protagonistas acaban mal—. Raging Bull, por ejemplo, y su última escena en la que aparece el boxeador interpretado por De Niro en una situación límite, completamente abatido. Ya no le queda nada, ni mujer, ni amigos, ni casa, se ha abandonado y se gana la vida actuando en un número cómico en un local miserable. Está esperando que lo llamen para entrar en escena sentado frente el espejo de su camerino. Lo llaman. Se levanta pesadamente de la butaca y, justo antes de salir del encuadre, se mira en el espejo, se balancea, hace como que boxea y se le escucha farfullar, en voz baja, solo para él: «I’m the boss. I’m the boss. I’m the boss».
Es patético y magnífico.
—Mil veces mejor —añade Gabriel— que si hubiera aparecido victorioso sobre un podio. Acabar con Limónov, después de todas sus aventuras, comprobando en Facebook si tiene más amigos que Kasparov, eso puede funcionar.
Tiene razón; sin embargo, hay algo que sigue incomodándome.
—Bien, abordemos el problema de otra manera —prosigue—. ¿Cuál sería para ti el final preferible? O sea, si fueras tú el que decidieras. ¿Que tomara el poder?
Niego con la cabeza: demasiado inverosímil. Sin embargo, en su programa de vida hay algo que aún no ha hecho: fundar una religión. Lo que haría falta es que abandonara la política, donde, la verdad, no tiene futuro, que volviera a los montes Altái y que se convirtiera en un gurú de una comunidad de iluminados, como el barón Ungern von Sternberg, o, aún mejor, en un auténtico sabio. Directamente una especie de santo.
Ahora es Gabriel el que tuerce el gesto:
—Creo que ya sé el final que te gustaría: que lo asesinaran. Para él, estaría en consonancia con el resto de su vida, sería heroico y le evitaría morir como uno cualquiera de un cáncer de próstata. Tu libro se vendería diez veces más. Y si lo envenenan con polonio, como a Litvinenko, ya no es que se venda diez veces más, sino cien veces más en todo el mundo. Deberías decirle a tu madre* que se lo comente a Putin».
* La madre de Emmanuel Carrère, de soltera Hélène Zourabichvili, descendiente de una familia de aristócratas rusos que abandonaron el país tras la revolución de 1917, mantiene buenas relaciones con el poder actual ruso, se ha entrevistado con Putin y suele aparecer en las cadenas de televisión afines al presidente. En una de estas apariciones se expresó con menos comedimiento del que suele emplear en Francia e hizo los siguientes comentarios, calificados por algunos de racistas, sobre la presencia de africanos en Francia:
«Durante años el gobierno ni siquiera se atrevía a calificarlos de hooligans. […] Estas gentes vienen directamente desde sus poblados africanos. Ahora bien, París y las demás ciudades europeas no son poblados africanos. Todo el mundo se sorprende, por ejemplo, de ver niños africanos en la calle en vez de en la escuela. Uno se pregunta por qué sus padres no son capaces de retenerlos en su casa. Sin embargo, es evidente, existe una verdadera tragedia, la poligamia. Muchos de estos africanos son polígamos. Pueden tener tres o cuatro mujeres y veinticinco niños en el mismo piso. Esos pisos están tan atestados que han dejado de ser un verdadero domicilio, ¡no se sabe ni lo que es! Esa es la razón de que los niños estén en la calle». [entrevistada por la cadena rusa NTV el 13 de noviembre de 2005]. En otra ocasión, entrevistada por el semanario ruso Moskovskie Novosti, declaró que en Francia «tenemos leyes […] que habrían podido ser ideadas por Stalin, [que pueden enviar a uno a la cárcel] si sostiene que hay cinco judíos o diez negros en la televisión». [consulta en línea 5/5/2013: http://www.lutte-ouvriere-journal.org/?act=artl&num=1948&id=16]