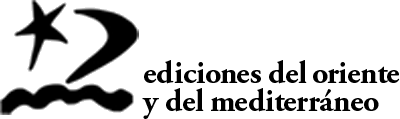Fuego profético negro o "De cómo Obama falló a los negros de Estados Unidos"

Ser negro es como estar en una cárcel

Bassidiki Coulibaly, autor de El delito de ser «negro»
Utiliza el humor en su libro para exponer con dureza la injusta situación a la que ha sido sometida parte de la humanidad porque el color de su piel es negro. Exige que musulmanes y cristianos asuman la responsabilidad compartida durante el período de la esclavitud, que fue posible también por la colaboración de los «hermanos» africanos.
Publicado por Carla Fibla García-Sala en Mundo negro el 21 de
¿Por qué ser negro es un delito?
A partir de la historia, ser negro se ha convertido en un crimen. Como en el continente africano solo hay negros, esto no era un problema, pero cuando otros pueblos fueron hacia África con sus concepciones ideológicas sobre el color negro, todo se complicó. Desde la antigüedad griega, el color negro se asocia a cosas malas por lo que, al descubrir a personas con esa piel, proyectaron sobre ellas lo negativo del color. Está en los textos de Heródoto, cuando fue al antiguo Egipto y explicó que la gente era negra y que su esperma era negro. Más tarde, Aristóteles le desmintió. Esa forma de pensar, sustentada en la creencia ideológica respecto al color de piel de los seres humanos, condujo a que el color negro se convirtiera en un crimen. Ser negro es como estar en una cárcel encerrado por los demás, que creen que no tenemos un lugar en la gran familia humana.
No es lo mismo hablar de cosas negativas que de un crimen. ¿Cómo se da ese salto?
La civilización occidental, en su relación con otras civilizaciones, ejecuta una forma de negación por la que todo lo que no era griego era bárbaro. Por esa tendencia a dominar de la civilización occidental, el hecho de ser negro pasa a ser un crimen. Esto se justifica de forma arbitraria: la occidental es la civilización que se considera más fuerte y que, por esa posición, justifica que hace lo que quiere. Si se declara que ser negro es contrario a la humanidad, el tema se lleva a un nivel jurídico y se criminaliza porque se han puesto sobre la mesa fundamentos jurídicos al hecho de que el negro tiene que rendir cuentas. El Código Negro francés calificará al negro como «bien mueble», igual que una silla. De repente, el negro está sometido a un texto jurídico que le excluye de la gran familia humana. El negro ha sido excluido y sometido a un código especial. Los franceses tenían el Código de Napoleón que regía la vida de los seres humanos que no eran negros.
¿Por qué deben los negros rendir cuentas?
Es un asunto que ha sido teorizado en varios momentos de la historia. En la literatura hay autores que han escrito cosas impensables sobre los negros desde el siglo XVII o en la época del Renacimiento, cuando Europa empezaba a abrirse con los grandes descubrimientos (1492, con la llegada de Cristóbal Colon a América). Los indígenas eran calificados como seres humanos sin alma, porque en la Europa cristiana la diferencia del ser humano radicaba en el hecho de que tuviera o no alma. Bartolomé de las Casas fue el único que defendió que los indígenas la tenían y que eran seres humanos completos. En cambio, los negros siempre fueron clasificados como seres sin alma. En los escritos de François Rabelais encontramos argumentos sobre los negros que no tienen sentido… De forma lenta y progresiva fueron echando a los negros de la humanidad. En el siglo XVIII, la ciencia clasifica a las especias animales, vegetales y humanas. Se publica el Ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas –de Joseph Arthur de Gobinear–, donde se defiende que existen varias razas humanas, lo que da lugar a una jerarquía. En la parte de abajo de la clasificación, un poco por encima de los chimpancés, estaban los negros, mientras que la raza blanca estaba arriba. Y como respuesta aparece De la igualdad de las razas humanas. Una antropología positiva –de Anténor Firmin–, a favor de los negros.
En los avances tecnológicos y científicos del siglo XIX los negros volverán a ser relegados.
La Revolución Francesa trae la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pero la definición de hombre se refiere al blanco. En la literatura, filósofos como Jean-Jacques Rousseau apuntan que no hay otra especie humana a la que se puede llamar hombre excepto la de los blancos. Dice que los otros no son seres humanos. Y no es el único. El filósofo y jurista Montesquieu respalda esas afirmaciones. En la literatura, la filosofía, el derecho, la ciencia o la biología hay un afán por demostrar que el negro no es un ser humano. Con la empresa colonial y el traslado de negros a Europa, se los presenta en ferias y se los exhibe como curiosidades, como la famosa Sarah Baartman, llamada la Venus Negra, que será explotada y a la que, en el nombre de la ciencia, se le hizo la autopsia para ver cómo era su interior. Todos los campos fueron cómplices e hicieron que ser negro se convirtiera en un crimen. Y hoy somos los herederos de esa historia.
¿Quién es responsable?
Tanto en lo que concierne a la criminalización de los negros o a la trata, la colonización o la situación de los negros hoy, la responsabilidad podemos contemplarla a lo largo de la historia. Los europeos no habrían podido llenar los barcos y sacar a miles de africanos de su tierra solos, sin la ayuda de los africanos que estaban en el continente. No podemos decir que los africanos son las víctimas y los europeos los culpables, porque en la Revolución Francesa había abolicionistas, europeos que no estaban de acuerdo con la trata, con lo que ocurría en las plantaciones y con que se los tratara como esclavos. Y también había africanos en el continente que vendían a otros africanos. Debemos dejar de pensar que los negros son siempre las víctimas y los blancos los culpables. Los Estados europeos han ido asumiendo su responsabilidad, pero los africanos tienen muchos problemas para hacerlo.
¿Por qué?
Porque hay mucho silencio. La trata negrera ha pasado y los Estados y pueblos africanos quedaron traumatizados por la historia. No han tenido ocasión de curarse y sanar.
¿Pasará en el futuro?
Hago un llamamiento a todos los negros sin importar donde se encuentren para que tomemos la decisión de curarnos del traumatismo del trato negrero. Al no haberlo hecho en su momento, llegaron la colonización y luego las independencias, que no lo son en realidad. El pueblo ha recibido varios golpes; es como si coges a alguien por el pelo y a la fuerza le metes la cabeza en el agua, le sueltas y se la vuelves a meter… Los negros han sido tratados así, no han tenido tiempo para respirar y superar lo que había pasado.
Pero entonces, por lo que dice, es normal que la gente negra no haya podido reaccionar.
No. Si fuera normal no habría podido escribir este libro.
Lo ha escrito por eso, para movilizar a los intelectuales, que se cuestione…
Me cabrea mucho que se diga que los africanos no están preparados para la democracia. Doy las explicaciones históricas al mirar los acontecimientos acaecidos en el continente africano que no han experimentado en otros continentes, y ahí es donde planteo la responsabilidad de cada negro, de cada persona, sin importar el lugar donde se encuentre; de hacer algo y no contentarse con encontrar razones para no hacer nada y justificarse. He escrito este libro pensando que mis padres no fueron a la escuela, no sabían leer y escribir, pero yo sí. En mi casa hubo esa toma de conciencia gracias a mis lecturas, a mi curiosidad por comprender por qué los negros son considerados menos buenos que los blancos. En Francia me enfrenté a una situación impensable en África, porque la mayoría de las personas que me rodeaban eran blancas. Eso me hizo adquirir más conciencia.
¿Por qué es tan crítico con el panafricanismo en su libro?
Es cierto que no se quedaron de brazos cruzados, pero al estar muy condicionados por un período de la historia, encontraron las excusas para no avanzar. Hay muchas razones para criticarlos.
¿Se esperaba demasiado de ellos?
En esa época, el pueblo negro estaba en el camino de la toma de conciencia de su situación, pero no era la conciencia actual. Por ejemplo, en Burkina Faso lo que llamamos independencia fue en 1960, pero hasta 2023 no se pidió al Ejercito colonial que se fuera. Ha hecho falta todo ese tiempo para decirles: «Iros de nuestra casa, no queremos la presencia de fuerzas coloniales». Y si fuera realmente porque hemos tomado conciencia y nos vamos a apañar solos… Pero si es para llamar a los mercenarios de Wagner, esto no funciona, no tiene sentido. En mi país, la lengua oficial es la de la antigua potencia colonial, la moneda, que además se fabricaba en Francia, es la impuesta por ellos, las armas del Ejército son las de los militares franceses.
¿Por qué no reaccionan los países africanos ante la colonización del siglo XXI?
El pueblo africano tiene el ejemplo de Ruanda, que no llamó a ningún grupo como Wagner tras el genocidio. Incluso siendo un poder que impone la vida colectiva, que les obliga a vivir juntos [como ocurre entre hutus y tutsis], no han necesitado a un ejercito extranjero para defender su soberanía. En muchos países africanos [la soberanía] está garantizada por otro estado. Si hay gente que viene a someternos, dominarnos y explotarnos, y ni Dios ni los ancestros pueden protegernos, ¿cómo defendernos si no podemos contar con nosotros mismos?
El racismo persiste en la sociedad europea. ¿El silencio forma parte del racismo?
Sí, está unido a la historia. Los que se manifiestan contra el asesinato de George Floyd son jóvenes de todos los colores. Esa cuestión sobrepasa a las comunidades negras o africanas. Nuestra época, por la mundialización, genera una situación propicia para la comprensión de ese pasado difícil, frente a una generación antigua que no entiende lo que pasa hoy, que fue educada en el racismo, en los libros escolares hasta 1977, en los que se contaba que los blancos hicieron que los negros entraran en la humanidad. Los estados han reconocido que la trata negrera y la esclavitud fueron crímenes contra la humanidad. A nivel legislativo se avanza, pero hacerlo en lugares de la memoria como el racismo lleva más tiempo, hacen falta generaciones.
Sobre la hospitalidad, Felwine Sarr dice que África se ha occidentalizado, pero los negros siguen llamándose «hermanos». ¿Es una mentalidad realista?
Hay una hospitalidad africana, la tradición de considerarse como hermanos, pero esto deja de funcionar con la llegada de las religiones al continente. En el islam se considera a los otros como hermanos siempre que sean musulmanes. Y con los cristianos pasa lo mismo. Por el traumatismo de la historia, la esclavitud y la colonización, en el momento en el que tú vendes a tu hermano, dejas de tener ese vínculo con él. Y en la colonización pasa lo mismo, con muchos negros que ayudaron a la minoría blanca para que la colonización triunfase. Francia siempre utilizó a negros para asesinar a otros negros. En las presentaciones, los que más me atacan son lo negros, me dicen que he sido corrompido por los blancos.
¿Qué significa ser negro?
Ser negro es algo heredado de una historia que ha colocado a una parte de la humanidad en una prisión. Es como cuando vas al notario y dices: «No quiero que mi hijo herede mis bienes», pero ¿pueden dejar de heredarse los genes? No. Lo genético no lo podemos cambiar. Cuando hablo de herencia hay un aspecto que nosotros, seres humanos negros, tenemos: el color de nuestra piel. Y podemos asumirlo o no. Si no lo asumimos, tenemos la opción de hacer como que todo fuera bien. Podemos convertirnos al islam y podemos llegar a ser imames en una mezquita. También podemos ser sacerdotes y celebrar misa en una iglesia, y ahora hay muchos sacerdotes africanos que llevan adelante sus comunidades. Podemos hacer eso y no asumir lo anterior. Comprendo que la gente puede decidir no asumir esa herencia, y para mí eso no es un problema en la medida en que esas personas están en paz y ayudan a otras a estarlo, y eso es positivo. Tampoco pido que todos los seres humanos negros se ocupen de esa parte de la historia. Por el contrario, es complicado para mí entender a esas personas que hacen como si todo eso [ser negro] estuviera bien.
[artículo completo en Mundo Negro]
Mireia Sentís entrevista a bell hooks
Su clarísima forma de expresarse ha hecho de bell hooks una de las intelectuales más presentes —y más polémicas— en los medios de comunicación norteamericanos. Su concurso resulta imprescindible al tocar el tema racial, el de la clase y el de los géneros, que ella agrupa en uno solo: el de la identidad. Escritora prolífica —lleva trece libros publicados y colabora incesantemente en la prensa diaria y cultural—, no existe terreno que escape a su ojo crítico: música popular, publicidad, televisión, cine, consumo o moda, pero, también, espiritualidad, religión, arte y literatura. “Una interrogación ferozmente crítica —dice— es, a menudo, la única forma de atravesar muros”. Quizá por eso, su libro Yearning: Race, Gender, and Cultural Politics (Anhelo: raza, género y política cultural), publicado en 1990, incluye una entrevista consigo misma. Esta "crítica cultural" y "teórica del feminismo" —se define también como "pensadora crítica negra insurgente"—, ahonda en las consecuencias, tanto personales como políticas, de la representación de los negros en una cultura de supremacía blanca: "La lucha contra los clichés utilizados por los medios necesita contar con aliados no negros". Con una retórica muy realista, hooks ha logrado hacerse con un público joven, no sólo académico. "Nada en la vida de un intelectual —escribe— tendría que separarlo de la gente que no lo es". A raíz de sus intervenciones en debates televisivos, recibe correspondencia de presidiarios, tanto como de amas de casa. Ávida lectora desde su infancia, está interesada por todo tipo de publicaciones: libros de autoayuda, automovilismo, cómics, novelas rosas, revistas económicas e infantiles.
Hija de padres obreros, nació en 1955, en Hopkinsville, una pequeña ciudad de Kentucky. Acudió a escuelas segregadas hasta el penúltimo año de bachillerato, acabó su carrera de Literatura Inglesa en la Universidad de Stamford (Connecticut) y obtuvo el doctorado en la universidad californiana de Santa Cruz, con una disertación sobre Toni Morrison. "Mucha gente no piensa en Morrison como en una ensayista. Sin embargo, fue una de las primeras grandes voces femeninas negras en el campo de la crítica social, haciendo, además, comentarios específicos sobre el tema de los géneros a finales de los años sesenta. Leí sus ensayos antes que su ficción. La consideraba mi mentora: una mujer negra escribiendo el tipo de crítica que aspiraba a escribir yo misma". Después de formar parte del departamento de Lengua Inglesa de la Universidad de Yale (New Haven, Connecticut), es actualmente catedrática del City College de Nueva York.
"Dice un sociólogo que los niños son los mejores teóricos, porque a menudo poseen una voluntad decidida de transgredir las barreras de las ideas aceptadas, de explorar y descubrir nuevas maneras de pensar y de ser". La frase anterior podría resumir su propia metodología y explicar por qué sus ensayos alcanzan ventas de hasta cuarenta mil ejemplares. "A veces —añade— siento que poseo un positivo poder personal, que permite vivir más plenamente a ciertas personas". Aunque tardó ocho años en publicarse, escribió su primer libro a los 19 años: Ain't I a Woman: Black Women and Feminism (¿No soy una mujer?: Mujeres negras y feminismo), título tomado del discurso pronunciado en 1851 por la heroína abolicionista Sojourner Truth. A partir de entonces, todos sus libros incluyen en el título la explicación del contenido. Teoría femenina: del margen al centro (1984); Rebatiendo: pensando feminista, pensando negro (1989); Aspecto negro: raza y representación (1992; prohibido en Canadá) Hermanas del ñame: mujeres negras y autorrecuperación (1993); Enseñando a transgredir: educación como práctica de la libertad (1994), Cultura fuera de la ley: resistiendo representaciones (1994); Arte en mi mente: política visual ( 1995); Matando la rabia: acabando el racismo (1995); Negro hueso: memorias de una niña (1996). Es autora también de un libro de poesía: Canción de luto de una mujer (1993), y uno de conversaciones con Cornel West: Partiendo pan: vida intelectual negra insurgente (1991).
 Gloria Watkins escribe a menudo a partir de experiencias personales y en un tono lo bastante confidencial como para permitir que el lector conozca numerosos aspectos de su biografía personal. Por eso no me sorprendió demasiado encontrarme en su contestador telefónico con una frase que invitaba a la meditación. Después de una comida "para entrar en contacto", nos dirigimos a su piso del Village de Nueva York, un plácido espacio —suelos y muebles de madera— entre cuyas paredes su voz de niña resuena limpiamente.
Gloria Watkins escribe a menudo a partir de experiencias personales y en un tono lo bastante confidencial como para permitir que el lector conozca numerosos aspectos de su biografía personal. Por eso no me sorprendió demasiado encontrarme en su contestador telefónico con una frase que invitaba a la meditación. Después de una comida "para entrar en contacto", nos dirigimos a su piso del Village de Nueva York, un plácido espacio —suelos y muebles de madera— entre cuyas paredes su voz de niña resuena limpiamente.
-¿Porqué se mueve usted por el mundo con un nombre que no es el suyo?
-Para combatir el énfasis que suele ponerse en quién habla, y no en qué se dice. En una sociedad que no desea tener pensadores críticos, lo que llaman "personalidad" acaba por sobreponerse a la fuerza de las ideas.
-Pero bell hooks es también en homenaje a su bisabuela, ¿verdad?
-Dada mi tradición africana, mi tradición religiosa afroamericana, soy muy consciente del reconocimiento que se les debe a los ancestros. Bell Hooks era el nombre de mi bisabuela. Apenas me acuerdo de ella, pero cuando yo era niña, un tendero al que respondí un poco airadamente, dijo: "Se nota de quién es nieta; la misma lengua afilada de Bell".
-Usted se define a sí misma cómo crítica cultural. ¿Cuál sería la diferencia con una socióloga?
-Es una cuestión de identificarse o no con una disciplina determinada, con una metodología convencional. Uno de los problemas del profesionalismo académico es la limitación que puede representar para los que queremos hablar a audiencias más amplias. Soy licenciada en Literatura y especialista en Literatura Norteamericana, pero al ampliar mis intereses hacia el pensamiento feminista y apoyarme en diferentes formas de pensamiento para reflexionar sobre la cultura, considero que "crítica cultural" es un término adecuado a lo que practico: la interdisciplinariedad.
-Su trabajo intelectual, ha dicho usted, responde a una verdadera vocación. ¿Qué diferencias resaltaría entre el comportamiento vocacional y el que no lo es?
-El trabajo que desarrollo es una respuesta a las preguntas: ¿quién soy en mi corazón?, ¿qué papel están llamados a desempeñar mi cuerpo, mi mente y mi espíritu? Los que piensan en términos no vocacionales suelen preguntarse: ¿en este momento, qué sería mejor para mi carrera? Ciertamente, no era lo mejor para la mía empezar a pensar en términos feministas y políticos. Mis profesores, en todo caso, no estaban interesados en verme tomar ese camino. Pero yo sentía esa llamada. Más que una carrera, quería justicia y libertad para todos. A menudo digo a la gente que si no hubiese estado comprometida con algún tipo de lucha por la justicia, nunca habría salido del sector pobre del que provengo, con el agravante de ser mujer y negra. Si hubiese aceptado el lugar que me atribuye la cultura en la que vivo, estaría ahora en el servicio doméstico o cobrando el paro. Rechazar estas identidades impuestas suponía luchar. Una vez en la lucha, te das cuenta de cuánta gente se queda atrás, cuánta gente se hunde. Así que tu compromiso con la transformación del mundo se va haciendo más profundo, seguramente para no convertirte en una superviviente aislada.
-Además de ensayista, es usted poeta, fotógrafa, artista plástica. Su compromiso con la lucha social, ¿no le impide dedicarse a sus actividades personales?
-Suele pensarse en la lucha política como algo estático, donde no queda espacio para la contemplación; una contemplación que puede perfectamente ser estética. Una de las razones por las cuales los radicales se sienten frustrados y desvinculados de la lucha, es porque no cultivan ese equilibrio. No es suficiente trabajar para el cambio político; también hay que dejar espacio a la espiritualidad. En la política siempre se impone la racionalidad, y no tendría que ser así. Uno de los libros que más me influyó en mis años universitarios fue The Autobiography of Malcolm X (1). La gente olvida que mientras Malcolm se concienciaba sobre el capitalismo y la supremacía blanca, también se esforzaba en una búsqueda espiritual. Durante su estancia en prisión, no desaprovechó la oportunidad de repensar su relación con lo religioso. Nunca se alude a los pasajes del libro donde comenta su experiencia de la oración y de la humildad. La evolución de mi propia identidad como escritora, está íntimamente ligada a mi evolución espiritual.
-Que a su vez no está desligada del espíritu de juego, como usted señala en sus escritos.
-El humor es muy importante en la vida y en la lucha. Cuando se consideran temas como el de la dominación, puede perderse una cierta ligereza de espíritu. Los grandes luchadores, aun en medio de grandes adversidades, tratan de conservar el sentido del humor. Existe en nosotros un deseo de mantener un lugar que no sea duro, que no sea amargo, que permanezca abierto. El humor, la alegría y el juego son las vías para lograrlo. Los esclavos, en su deseo de trascender el sufrimiento físico, cantaban mientras trabajaban para así lograr estar en otro lugar que no fuera el dolor. Es un juego constructivo.
-El mensaje que va cambiando en su contestador. ¿forma parte de este espíritu de juego?
-Aunque parezca raro, hace apenas un año que tengo contestador. Lo del poema. se me ocurrió al llamar a una de mis alumnas y descubrir que había grabado en él una cita mía. Como siempre pienso en la pedagogía, en cómo educar para la práctica de la libertad, caí en la cuenta de que el contestador podía ser un instrumento útil para hacer reflexionar, para proponer una pequeña pausa. El mensaje actual es un precioso poema de Rumi que evoca el perdón y la reconciliación, dos fórmulas que abren las puertas a la alegría, a la aceptación incondicional. Una vez grabé unos versos de "Blue", un poema de Derek Djarmon, en memoria de los muertos, pero acabé eliminándolo porque a la gente le parecía demasiado triste. Yo lo encontraba consolador.
-Para usted, escribir en revistas comerciales representa, sobre todo, una actividad lúdica.
-Sí. En ellas reflexiono sobre cosas, digamos, frívolas.
-¿Para llegar al público que no lee sus libros?
-Eso espero, claro. Pero también lo hago por mí misma. Para no perder el contacto con lo cotidiano.
-Ha comentado usted que la excesiva presencia de Frida Kahlo en los medios de comunicación ha hecho disminuir el interés por su obra. Usted misma está obteniendo una enorme visibilidad pública. ¿Cómo puede alcanzarse una amplia audiencia y seguir ejerciendo cierta fascinación?
-Me tomo períodos de total silencio. La cantante y poeta Patty Smith dice que cuando era joven quería ser famosa y hacer un buen trabajo. Luego se dio cuenta de que es posible ser mediocre y famoso. Ahora solamente le preocupa hacer un buen trabajo. Por un lado, uno piensa: ¿no es estupendo que la gente se entere de quién es Frida Kahlo? Sin embargo, su imagen acaba siendo reproducida en insignias y camisetas, cuando su mensaje era exactamente el opuesto: encontrad vuestra propia personalidad, no imitéis ningún icono. Para escapar a la saturación, me concedo fases de retiro. Ayer vino una amiga a casa y se extrañó de no ver ningún indicio de mi profesión. Le expliqué que oculto todo lo que está relacionado con ella, incluido el ordenador, durante los meses de alejamiento. Estos períodos me parecen esenciales para el proceso intelectual, para la contemplación, para no convertirse en una mercancía. Sufre, en todo caso, mi economía, pero dejo claro que quiero estar en contacto conmigo misma. El estrellato se convierte en una forma de desviar la atención del trabajo, que a fin de cuentas es mi razón de ser.
-La portada de su libro Art on my Mind es obra suya. ¿En qué condiciones se desarrolla su trabajo plástico?
-Me dedico a él siempre que me lo permiten mis compromisos docentes o como conferenciante. El año pasado participé con unos grabados en una exposición. La portada a la que se refiere es justamente un grabado. La historia es curiosa. Me habían concedido una beca para llevar a cabo un proyecto en la casa donde vivió mi abuela. Pocos días después, se quemó la casa. De manera que la pieza acabó siendo una foto de la fachada carbonizada, transformada después en un grabado de color rojo. El rojo simboliza el corazón, el amor, pero también las llamas, el fuego, el dolor por la pérdida de un lugar cargado de memoria.
-¿Se podría decir que, en general, su trabajo se ocupa de reenfocar la imagen que los medios de comunicación ofrecen de los negros?
-Más bien se ocupa de combatir y analizar críticamente tres sistemas específicos de dominación: raza, clase y sexo. Y me preocupa la forma en que los medios audiovisuales y de comunicación se han convertido en el principal vehículo para inculcarlos. Por ejemplo, para intentar explicar la construcción de las diferencias raciales, envié a todos mis estudiantes al cine. Los blancos relataron la historia de una familia de clase media alta. En cambio, los negros precisaron que era la historia de una familia de clase alta blanca. Si la película hubiese tratado de una familia negra, los estudiantes blancos habrían identificado inmediatamente el color. Enseñar estas cosas a través de los medios visuales es tan eficaz, rápido y directo como encender y apagar una bombilla. Hacerlo a través de teorías, exige más tiempo y resulta menos convincente. Al principio, sin embargo, mi trabajo no se centraba tanto en las cuestiones raciales como en el pensamiento feminista y en el análisis del patriarcado. Este país no desea ver la cultura desde una perspectiva política. Y dado que en las escuelas no se enseña nada sobre colonialismo ni imperialismo, no se alcanza a comprender lo institucionalizadas que están ambas cosas. Otro ejemplo es el sistema patriarcal: se halla tan arraigado en nuestra sociedad que hasta un hogar encabezado por una madre soltera sigue funcionando de forma patriarcal. Generalmente, estas mujeres inculcan a sus hijos la idea conservadora de que algo falla por carecer de presencia masculina.
-Utiliza usted el término "feminist". Cornel West, en Breaking Bread, el libro que hicieron conjuntamente, emplea la palabra "womanist". ¿Qué diferencia de matiz existe entre ambas formulaciones?
-"Feminist" tiene un claro significado político. "Womanist", en cambio, es una definición basada en la identidad. Alice Walker acuñó el término, y en In Search of our Mother's Garden, afirma que la mujer es al feminismo como el púrpura a la lavanda, es decir, inseparables. Me preocupa que al utilizar un término que se refiere más a la identidad que a unas creencias políticas, las mujeres se alejen del trabajo de base de la política feminista. No es que me importe que se utilice el término "womanist", pero no puedo dejar de pensar que es una manera de aprovecharse de los beneficios de la rebelión feminista sin tener que cargar con la bandera política.
-Quizá se puede pensar que el término "womanist" descarta el rechazo a los hombres que a menudo se achaca al feminismo.
-El feminismo es para todo el mundo, hombres y mujeres. Por eso creo que "womanist" incurre en los viejos estereotipos que hacían del feminismo algo exclusivo para las mujeres y en contra de los hombres. Cuando empezó el feminismo. creíamos realmente que debíamos cambiar nuestra forma de pensar. Ahora, en cambio. hay muchas mujeres que se consideran automáticamente feministas cada vez que se enfurecen con un hombre. En este país, la gente está tan obsesionada consigo misma que le es difícil comprender que el pensamiento, a partir de ahora, no puede ser más que global. Hemos de darnos cuenta de lo que representa el patriarcado para las mujeres del tercer mundo, aunque nosotras seamos privilegiadas. Pero nuestro privilegio no se debe a un cambio de pensamiento de la sociedad, sino al hecho de disponer del poder adquisitivo suficiente para adquirir esa supuesta libertad. En los parques solo se ven mujeres ocupándose de los niños. Hace diez años, cuando el feminismo estaba realmente vigente, existía la idea de que el hombre tenía que participar igual que la mujer en el ejercicio de ser padres. Eso sí era un cambio con respecto al papel de la mujer. Ahora, de nuevo bajo un sistema patriarcal, la mujer compra su libertad pagando a otras mujeres para que desempeñen una tarea que vuelve a atribuírsele. En los parques, todas la mujeres son niñeras afroamericanas o inmigrantes.
-Ha experimentado usted el racismo en su propia piel con ocasión de unas oposiciones a cátedra. ¿Incluye el sexismo en el racismo?
-Padecí ambas cosas. Los negros y las feministas son grupos marginales, y cuando se juzga a los grupos marginales, los baremos se hacen de repente más rígidos. A las oposiciones se presentaron académicos blancos que apenas habían publicado. Sin embargo, la duda que tenían conmigo —que ya había publicado un buen número de libros— era si continuaría escribiendo...
-Algunos de los rasgos más relevantes de su personalidad son la paciencia, la claridad y las buenas maneras con las que explica los mecanismos racistas en sus escritos y conferencias. Parece que ha sabido "matar la rabia" —título de uno de sus libros— y conservar la dulzura.
-Me di cuenta muy pronto de que cierto tipo de rabia o de amargura no ayuda a terminar con el problema. En cambio, analizar el funcionamiento del racismo sí ayuda en nuestra lucha política. Y esta se basa en comunicar globalmente que toda forma de racismo o de xenofobia va en perjuicio del planeta. Eso no se comunica con amargura, sino con razones. En todas partes surgen guerras provocadas por la xenofobia, llamada a veces nacionalismo. La idea de la pureza étnica, que el mundo occidental ha condenado en tantas ocasiones —como en el caso del nazismo—, se ha convertido casi en la norma. Pero la mayoría de los análisis sobre estas cuestiones parten de premisas desesperanzadas, lo cual debilita nuestra capacidad de enfrentamos a ellas. En vez de decir que no hay manera de que la gente cambie su forma de pensar, tenemos que encontrar la manera de que lo hagan. E igual en lo que se refiere al feminismo. Si se considera que los hombres no pueden cambiar, no hay razón para la existencia del movimiento feminista.
-¿Así pues, ha sido testigo de cambios?
-Desde luego. No tan rápidos como muchos quisiéramos, pero la victoria de Sudáfrica, por ejemplo, aunque no haya sido completa, sirve para recordar que los regímenes cambian. Como bien advirtió Foucault, ningún poder es absoluto. Y las cosas cambian si existe una lucha activa. Cuando tenía 18 años y era universitaria, estuve enamorada de un catalán. Mi primer viaje a España, a Barcelona, durante el régimen franquista, fue también mi primera experiencia sobre lo que significa vivir bajo la atmósfera opresiva de un poder militar. Siempre había soldados por las calles. Creo que mi propio sentido de la resistencia está informado por la que entonces llevaban a cabo los catalanes en favor de su lengua. La conciencia de liberación ya no es territorio exclusivo de ningún grupo que esté marcado por el color, sino de todo grupo al que se intente apartar de la libertad. Esta amplia comprensión de la lucha política ha fortalecido la afroamericana.
-Gordon Parks afirma que su forma de enfrentarse al racismo es hacer como si no existiese. La suya, en cambio, pasa por la reflexión y el análisis.
-La fórmula de Parks es una estrategia de resistencia diferente. Deben existir múltiples estrategias basadas en las exigencias y necesidades particulares. La idea de una única estrategia tiene que desaparecer. Esto es aplicable al racismo igual que al feminismo. Ambas luchas se han visto debilitadas justamente por creencias monolíticas y limitadoras, hasta el punto de considerarse que si las mujeres llevan maquillaje ya no son luchadoras. Una estrategia que funciona en un momento histórico, puede no ser la más eficaz en otro.
-Ha escrito usted que cuando los negroamericanos estén enteramente recuperados de su dolor e informados de su propia historia, cambiará su situación. ¿Qué cambiará exactamente: la opinión que los demás tienen de ellos, o la que ellos tienen de sí mismos?
-Creo que cuando cambiemos nuestra forma de vernos, cambiará la del resto. Por eso, las estructuras están concebidas para prevenir cualquier tipo de modificación política. Si a uno le convencen de ser inferior, de no valer nada, genera cierto odio y falta de estima hacia sí mismo, lo cual constituye un efectivo método de colonialismo cultural.
-En Breaking Bread, se muestra usted preocupada por el incremento del número de intelectuales blancos que convierten la cultura negra en el tema central de sus prácticas discursivas, y pregunta a Cornel West lo siguiente: "¿Son esta gente aliados, estamos desarrollando coaliciones o se están adueñando de nosotros una vez más?" Sería interesante saber qué hubiese contestado usted.
-Encuentro que muchos blancos sitúan la cuestión de las razas y el racismo dentro del marco de una nueva disciplina, un nuevo producto, otro punto de partida para su trabajo, pero que no alcanzan a ver la relación directa entre teoría y práctica. Una íntima amiga mía, blanca, que vino a visitarme desde Missouri, se quedó consternada del diferente trato que ella y yo recibíamos en las tiendas y de otros signos de racismo que constantemente se repetían. No paraba de decir: "Esto da miedo, porque no estamos tratando con rednecks [blancos incultos de las áreas rurales de los Estados del Sur, generalmente enemigos de los negros], sino con gentes que se definen liberales, cultas, progresivas y que leen The New York Times. Sin embargo, reaccionan ante una persona negra a partir de los mismos estereotipos y con el mismo miedo que cualquier redneck ". Y eso es lo que yo intentaba decir en Killing Rage: hasta que esas buenas intenciones sobre el racismo no se pongan en práctica en la vida cotidiana, no resultarán muy útiles. Existe un tipo de apartheid social que aún practican muchos académicos e intelectuales, cualquiera que sea su especialidad.
-¿No cree que a menudo estas reacciones obedecen más bien a motivos clasistas que racistas?
-Pero la raza, en Estados Unidos, va ligada a la clase. Aquí no se puede hablar de clase sin hablar de raza. Una define a la otra. Señale una persona negra en América, y probablemente será alguien que pertenece a la clase pobre. De manera que los blancos asumen que si tienes la piel negra eres automáticamente pobre.
-Dijo James Baldwin que los pobres de Europa son los negros de América. No me parece muy exacto, puesto que los blancos pueden cambiar de clase si hacen dinero. En cambio, los negros, aunque tengan dinero, seguirán enfrentándose al rechazo.
-Cuando estuve en Barcelona con mi novio catalán, vi claramente que si nos casábamos, nunca podría ser "invisible'' en su vida. Por el contrario, si hubiese sido una americana blanca que aprende a hablar perfectamente catalán y castellano, habría podido asimilarme a su cultura de una forma en la que a una mujer de piel oscura le sería imposible. Con esto quiero decir que no se debate el hecho étnico o la nacionalidad, ni siquiera la identidad, sino solamente el color de la piel. Estuve enseñando un tiempo en Holanda, y a pesar de que es un país con un alto porcentaje de indígenas de piel oscura, no pude encontrar ninguna postal que reflejara esa realidad. La imagen que el país ofrece de lo que es ser holandés continúa siendo blanca y casi siempre rubia. Sin embargo, el hecho de ser holandés, como el de ser británico, ha sido radicalmente alterado por las prácticas de la inmigración, el imperialismo y el colonialismo.
-Y los europeos, a su vez, están intentando combatir la hegemonía americana, al menos la económica, a través de la Unión Europea.
-Para mí, en la Unión Europea está implícito, de nuevo, el concepto de pureza racial. Ser europeo es pertenecer a una especie de categoría racial. Cuando la gente piensa en lo que es un europeo, piensa en un blanco. James Baldwin dijo que el mundo ya no es blanco y nunca volverá a serlo. Quizá por eso tantos europeos sienten la necesidad de vincularse entre sí y de creer que, en medio de tanta gente de color, seguirá existiendo una jerarquía donde la cultura y las ideas blancas continuarán ocupando la cúspide. En cuanto a la lucha contra la supremacía económica norteamericana, me parece una máscara. La verdad es que la economía mundial y la estadounidense están en armonía; existen más convergencias que divergencias. Lo que verdaderamente ocurre es que las cooperaciones transnacionales están borrando las identidades nacionales. Todas estas identidades se suman al enfoque imperialista del dinero y del poder, y se cruzan, en nombre de la supervivencia económica, cada vez que hace falta. En Holanda viví muy de cerca el tema de la Comunidad Europea, y creo sinceramente que es una estructura mítica que está ahí para conservar la misma construcción conservadora que tenemos en Estados Unidos: un sistema económico imperialista que hace de todo el mundo una gran tienda. Se continuará sin prestar atención a lo que reclaman los grupos indígenas no blancos, ya sean nacidos en Holanda, Inglaterra, España o Francia. En fin, que lo positivo de la Unión Europea sería la conservación de la cultura, la especificidad y la particularidad, pero el peligro es que reafirme la supremacía blanca. En idéntico error incurre aquí el nacionalismo negro, que pregona que los negros estén con los negros. Todo esto son miras estrechas. Lo visionario sería lograr un mundo donde se admita la especificidad de nuestras culturas y de nuestras identidades sin necesidad de recurrir al concepto de pureza o de exclusión.
-A menudo ha expresado usted su preocupación por la progresiva pérdida de las formas de vida comunitarias entre los afroamericanos. Pero ¿no es esa precisamente una  característica de todas las sociedades supuestamente evolucionadas?
característica de todas las sociedades supuestamente evolucionadas?
-Sin duda. Y tiene un impacto devastador sobre las capas pobres, a las que pertenecen la mayoría de los afroamericanos. Una cosa es ser pobre participando del alivio que supone el reparto comunitario de los recursos, y otra serlo en medio de la ética del liberalismo individualista. Compare la vida de una madre soltera antes de los avances económicos de los años sesenta, antes de que existiesen los projects [viviendas subvencionadas, construidas en recintos cerrados], con la de una madre actual, confinada en una de esas viviendas. Antes, las amistades formaban una extensa familia que se repartía las tareas. Ahora, en cambio, viven aisladas en una arquitectura que no ha previsto guarderías o bibliotecas. Al aceptar la idea de la vida individual privatizada, se pierde en gran medida la alegría de la comunidad. Pero al capitalismo le gusta el individualismo. Dennis Altman, en su libro La homosexualización de América; la americanización del homosexual, explica que una de las principales razones del desarrollo de los derechos gays fue la de ver en ellos un grupo consumista: gente con capital excedente y pautas de consumo individual. Todo lo contrario a los grupos que viven en comunidad.
-También ha reflexionado usted sobre la necesidad de romper con la tradición burguesa del amor romántico.
-Esto nos remite igualmente a la idea del individualismo liberal. El amor, en la tradición burguesa, se expresa en términos como: "no te merece", "no es lo bastante para ti", "estás dando más de lo que recibes"... Todo ese lenguaje de intercambio económico parece arraigado en un sentido infantil del placer y del deseo: ¿están mis necesidades satisfechas? Otro aspecto que repudio de esa concepción burguesa de las relaciones afectivas es su inmovilidad. Tiene que haber lugar para el cambio, para el crecimiento de cada individuo en diferentes direcciones. La vida es un proceso constante de cambio y de transformación.
(1) Malcom X: biografía (con la colaboración de Alex Halcy). Barcelona: Ediciones B, 1992.
Entrevista incluida en el libro de Mireia Sentís En el pico del águila: una introducción a la cultura afroamericana. Madrid: Ardora, 1998, p. 190-207.
Cornel West entrevista a Bell Hooks
Mi compromiso con la vida intelectual reside en una pasión por las ideas y el pensamiento crítico.

Esta pasión se originó en mi infancia. De joven era una lectora insaciable y quería saberlo todo. Hoy sigo considerándome una lectora para quien nada está excluido: leo desde literatura infantil, novela rosa, revistas de automóviles y moda, libros de autoayuda y toda clase de ficción barata, hasta teoría económica, sociológica, psicológica, literaria y feminista. Me encanta leer sin ceñirme a ninguna disciplina. Por eso siempre me han sorprendido los profesores universitarios que no muestran interés por la literatura al margen de su propia disciplina. En mi caso, leer de forma transversal ha supuesto un ejercicio decisivo para desarrollar el tipo de pensamiento crítico-especulativo que sirve de fundamento a mi trabajo. En algunos textos ya señalé que la falta de información impide a muchos pensadores hablar y escribir desde un punto de vista inclusivo, es decir, aquel que examina las ideas desde una perspectiva multidimensional y parte de un análisis basado en conceptos como la raza, el género y la clase social. En la medida en que han sido formados para pensar y estudiar conforme a estrechos criterios disciplinarios, muchos profesores y pensadores generan un conocimiento que rara vez aborda la complejidad de nuestra experiencia o nuestra capacidad de conocimiento. Lo que me empujó a la vida intelectual fue una auténtica pasión por el saber. Y es ese anhelo el que de verdad me llevó a sintetizar y yuxtaponer de forma compleja ideas y experiencias que a primera vista podrían parecer inconexas. Cuando hago balance, me asombra el hecho de mantener la misma actitud y compromiso hacia el trabajo intelectual que mostraba en mi infancia. En el ensayo The Significance of Theory, Terry Eagleton postula que los niños son los mejores teóricos, porque no temen transgredir los límites de las ideas aceptadas, y explorar y descubrir nuevas maneras de pensar y de ser. De pequeña, mi interés por el mundo de las ideas estaba íntimamente ligado a mis esfuerzos por curarme. En vista de que me crie en una familia marcadamente disfuncional, en la que sufrí heridas psicológicas —y, en alguna ocasión, incluso físicas—, lo que levantó mi ánimo y me dio fuerzas para seguir adelante fue mi inclinación hacia el mundo de las ideas. Gracias a esta actitud y el consiguiente desarrollo de una conciencia crítica, logré tomar distancia de la situación familiar y mirarme a mí misma, a mis padres y a mis hermanos desde una perspectiva analítica. Ello me ayudó a comprender la historia y las experiencias personales que se hallaban en la raíz del comportamiento de mis padres. Así pues, la originalidad de mi relación con la teoría estriba en que mi propia vida da fe del poder del pensamiento crítico. Al sumar a mi pasión por las ideas una vívida imaginación, encontré en el mundo de la escritura creativa un espacio para la trascendencia, una manera de sanar. A diferencia de muchos niños de familias desestructuradas que crean amigos imaginarios para no desfallecer, descubrí muy pronto que la intensa práctica creativa de la lectura y la escritura me embarcaban en un alentador e inspirador viaje a través de la imaginación. Empecé a escribir poesía a los diez años y publiqué mis primeros poemas en la revista de la escuela dominical. Gracias a ese temprano punto de apoyo adquirí un fuerte sentimiento de autoestima y comprendí que mi voz era importante, pues me permitía articular mi visión y compartirla.
De "Cornel West entrevista a Bell Hooks", en Partiendo pan. Vida intelectual negra insurgente, p. 149-151.
PEDRO MARTÍNEZ MONTÁVEZ, IN MEMORIAM

Alejados de escritos ditirámbicos, que el profesor Montávez no hubiera apreciado, y del silencio, reproducimos aquí en reconocimiento a la coherencia con que vivió sus convicciones el Prólogo que tuvo la generosidad de escribir para Contra el olvido. Una memoria fotográfica de Palestina antes de la Nakba (1889-1948), el libro coordinado por Teresa Aranguren y Sandra Barrilaro sobre Palestina antes de su desastrosa partición y el comienzo de la expulsión de sus habitantes no judíos. Anteriormente habíamos publicado su traducción, en colaboración con Rosa Isabel Martínez Lillo, de Canciones de Mihyar el de Damasco, de Adonis, autor que acabaría convirtiéndose, con seis libros publicados, en una referencia clave de nuestra editorial. Quedó inconcluso el proyecto de reeditar su antología El poema es Filistín. Palestina en la poesía árabe actual (1980), agotado desde hacía años.
La historia de la cuestión palestina está plagada de olvidos, engaños, falsedades, hipocresías y tergiversaciones, llena de sobresaltos, paradojas, contradicciones y sorpresas, aparte los continuos dramas y tragedias que la sacuden. Esto ha contribuido largo tiempo, y en muchísimos aspectos y dimensiones, a que haya sido más bien una especie de «anti-historia», una imitación burlesca de la misma, una pseudohistoria que no se parecía casi en nada a lo ocurrido en realidad, una historia casi fraudulenta. Tal situación se prolongó durante décadas, y ha costado enormes esfuerzos empezar a salir de ella: así empezó a ocurrir hace poco más de medio siglo. Antes de seguir adelante, me voy a permitir una aclaración y un inciso: he utilizado al comienzo de este texto el término «plagada» con toda intención y en su primer y propio significado, porque lo que ocurría al historiar la cuestión palestina era, y constituía justamente eso, una auténtica plaga, una desgracia pública, una calamidad, manteniendo también con ello, y en máximo grado, su connotación etimológica original de «llaga».
Quizá ese hecho resultaba en España aún más inexplicable que en otros países, y para ejemplificarlo así voy a recurrir a lo que me cae más cerca y conozco más directamente, a mi propia experiencia personal. Yo cursé en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid, durante la primera mitad de la década de los cincuenta del siglo pasado, dos especialidades, licenciándome en la sección de Historia (1955) y en la de Filología Semítica (1956). Durante mis estudios, nadie —que yo recuerde— hizo la menor referencia a la cuestión palestina, y estoy aludiendo en concreto al propio profesorado competente. Obviamente, en el plan de estudios de la sección de Historia figuraban asignaturas que se ocupaban de la época contemporánea, y hasta en la de semíticas había una que se titulaba justamente así: Historia del islam contemporáneo. Pues bien, ninguna mención del tema palestino. El plan de estudios de esa misma sección recogía otra asignatura, de contenido genérico, denominada Historia del pueblo de Israel. No recuerdo si en ella alguien pudo hacer alguna referencia al singular acontecimiento que había tenido lugar el año 1948: la fundación del Estado de ese mismo nombre. En tierra palestina, como se sabe.
Todo eso ocurría en la primera y principal universidad española, en un país en el que se repetía la contumaz letanía de las «fraternales relaciones hispano-árabes», cuyo régimen alardeaba de prácticas «políticas proárabes», y cuyo gobierno tardaría aún muchos años en establecer relaciones diplomáticas con ese Estado de nuevo cuño fundado en 1948. Y todo esto que cuento no descubre, sin embargo, nada nuevo, sino que resulta uno de tantos datos corroborativos de algo que conocemos bien, y cuyos graves efectos y consecuencias sufrimos desde antiguo: en este país tan especial, en España, la política, la sociedad y la cultura no suelen seguir caminos convergentes. ¡Y cómo se nota y se echa de menos!
Yo empecé a oír hablar de Palestina y de palestinos durante mi estancia en Egipto entre comienzos de 1957 y mediados de 1962, a todo lo extenso y lo intenso de mi experiencia cairota. Fue también hacia 1958 o 1959 cuando Mercedes, mi mujer, y yo viajamos a tierras palestinas, que formaban parte por entonces del reino hachemí de Jordania. El hecho palestino fue una de las tantas novedades reveladoras que empezaron a abrírseme y que contribuyeron decisivamente a que mi propia vida, y no solo mi actividad profesional de arabista, fueran orientándose hacia dimensiones hasta entonces desconocidas por completo para mí y encaminándose por sendas que me resultaban hasta ese momento inaccesibles. Ahora, muchos años después, puedo y debo reconocer, con absoluta serenidad, objetividad y ponderación, que ha valido la pena que así ocurriera. Mi vinculación a la palestinidad, por consiguiente, empezó entonces, y no ha hecho sino crecer, desarrollarse y diversificarse hasta ahora, manteniéndose siempre, y reafirmándose, mi compromiso intelectual y humano con ese pueblo y con la defensa de sus justos derechos y aspiraciones.
No quiero seguir por este camino de evocación personal, pero tampoco renuncio a proporcionar otro dato testimonial pertinente, por lo que tiene también de enormemente significativo en relación con todo lo que hasta ahora he suscitado. Sería hacia el año 1967 cuando empecé a preparar, con la excelente colaboración de mi buen amigo el poeta palestino Mahmud Sobh, llegado a Madrid desde Damasco para ampliar estudios y doctorarse, una extensa antología de la novísima poesía palestina llamada «de resistencia». Acababa de aparecer el revelador libro de Gassán Kanafani, en lengua árabe, sobre el tema, y algún que otro trabajo sobre la materia de otros autores de la misma área lingüística. Ultimado nuestro original, emprendimos la ingrata tarea de buscar quien lo editara. El tema, como digo, constituía una novedad absoluta en el panorama literario occidental, y no solo en el español. Nuestra antología era el primer libro en lengua europea sobre la materia. Solo quiero añadir un dato: nos «perdieron» en varias editoriales —alguna de ellas conocida como de tendencia y vocación «progresistas»— el ejemplar que habíamos dejado. En conclusión: pudo publicarse, el año 1969, merced a la ayuda que nos prestó una institución creada por entonces, y mantenida por un mecenas de origen tunecino, que se llamaba Casa Hispano-Árabe. Tales cosas seguían pasando en este país tan «arabófilo»…
* * * * * * * *
Si he empezado como lo he hecho no ha sido solamente porque los hechos que he expuesto ejemplifican a la perfección el fenómeno que denunciaba: la deliberada decapitación —de «cortar la cabeza»— y el implacable desarraigo —de «arrancar de raíz»— que la cuestión palestina en concreto, y cualquier cosa que tuviera que ver con Palestina en general, han sufrido durante mucho, muchísimo tiempo. Intencionadamente, a propósito, la cuestión palestina carecía de orígenes, de antecedentes, de comienzos, o estos se tenían por tan nimios e insignificantes que se podía prescindir de ellos, porque parecían superfluos, no aclaraban ni contribuían a explicar lo que había ocurrido después. La historia de la cuestión palestina está llena de ultrajes a la verdad y de crímenes contra la memoria. Es decir, está llena —«plagada»— de delitos contra la humanidad.
He empezado como lo he hecho porque ello me permite subrayar y destacar uno de los valores principales del volumen que prologo, resaltar como realmente se merece una de sus características más sobresalientes. En tal sentido, este libro se enfrenta radicalmente, y con gallardía, contención y ecuanimidad, a tanta historiografía intencionadamente desvirtuadora y en gran parte falaz o sencillamente ignorante, que se ha ido acumulando sobre la materia. Este libro se centra precisamente en rescatar y poner de relieve muchos de los comienzos, de los orígenes, de los antecedentes de la cuestión palestina.
Su contenido corresponde al largo «tiempo anterior», al decisivo, al que suele mantenerse escondido e ignorado, como proscrito y desterrado; sí, justamente eso, «desterrado», porque se les quitó la tierra. Es todo el largo periodo transcurrido entre las últimas décadas del siglo xix y la mitad del siglo xx. Constituye la insólita y cruel paradoja del tiempo que no hubiera transcurrido, en conclusión, del «no-tiempo». ¿Hay algo más cruel e inhumano que negar el tiempo? Me permito aconsejarle y encarecerle a toda persona que lea este libro —o que lo contemple, porque es un escrito que también «entra por los ojos»— que, al leer y contemplar su contenido, esté siempre acompañado de esa idea subyacente fundamental: está recuperando un tiempo, un pasado que se quiso que no hubiera transcurrido, que no hubiera tenido lugar. Ello le proporcionará la explicación principal, y durante mucho tiempo escondida, de la dramática cuestión palestina, de la trágica e irredenta todavía historia contemporánea de este pueblo.
Este libro es esencialmente un extenso y muy cuantioso conjunto de imágenes, un excepcional álbum de fotos, cargado de un profundísimo y original —de «origen»— significado. Al ser una colección de imágenes, es también el testimonio, tan silencioso como evidente, de un imaginario. El lector puede comportarse como el espectador de un excepcional documental cinematográfico, de una sucesión de imágenes, de encuadres, de momentos, de situaciones, que le resultan tan atractivas como casi totalmente desconocidas, tan nuevas para él como inesperadas y sorprendentes. Precisamente por eso son, ante todo, reveladoras, es decir, le descubren algo que desconocía casi por completo, se lo «revelan».
Suele repetirse que una imagen vale más que mil palabras, una de tantas frases felices que explican mucho y proporcionan vías de conocimiento, pero que también, entendidas y aplicadas con abuso, desvirtúan parcialmente los hechos; es certera, sí, pero puede resultar asimismo exagerada y encubridora. Imágenes y palabras valen, por sí mismas, lo que valen, y no tienen por qué funcionar como recíprocamente excluyentes. Por consiguiente, si van juntas, y conjuntadas, mejor.
Una imagen es siempre, por sí misma, un objeto valioso, pero su valor aumenta si la contemplación no se reduce estrictamente al ejercicio físico de la mirada, es decir, cuando la actividad del «ver físico» se acompaña también con otros dos: el «ver mental» y el «ver sensitivo». Con esta triple mirada, con esta triple vía de penetración, el objeto contemplado adquiere toda su plenitud, su supremo valor y su significado entero. Me permito rogar, desde estas líneas, que a esta magnífica colección de fotos, de imágenes, se le dedique esa forma de visión, triple y una al tiempo: que ojos, mente y sentimiento se centren y se unifiquen en la mirada; que la mirada sea integral.
Tal ejercicio de penetración triple y trenzada nos llevará a evocar, por ejemplo, entre otras muchas cosas, que estos seres humanos que nos contemplan fijamente —más fijamente aún que nosotros a ellos— habitaban un país no extenso —poco más de 20000 km2— en donde vivían —sí, «vivían», en toda la acepción del concepto— alrededor de un millón de habitantes. No menciono estas cifras aproximadas con intención cuantitativa y comparatista, sino justamente con el propósito contrario: cualitativo y fundamental. Y nos preguntamos: ¿cómo esa población, más bien limitada en número y en espacio, resultaba tan sorprendentemente variada, diversa, rica y plural en sus manifestaciones, en sus comportamientos, en sus hábitos de vida, en su vestuario, en sus costumbres, en sus múltiples maneras de existir, de sufrir y de gozar? ¿Cómo Palestina podía ser, al tiempo, tan singular y tan plural, tan propia y tan diversa, tan genuina, con tantas genuinidades diferentes? ¿Había necesidad de romper todo esto, de cambiarlo, de destruirlo, para después reconstruirlo, una vez deformado, transformado, expulsado, sustituido? ¿No merecían estas gentes seguir viviendo —eso sí, «viviendo»— como estas imágenes demuestran que vivían? Esta es quizá la pregunta principal, la más dura e incisiva, que nos hacen esos ojos que nos miran fijamente, que no dejan de mirarnos, que seguirán mirándonos hasta cuando hayamos pasado todas las páginas de este libro.
La gran colección de fotos aquí reunida se realza con la inclusión de unos textos escritos por tres excelentes conocedores de la cuestión palestina, y que se distinguen además por su rigor intelectual y por su alta condición moral. Resultan además textos complementarios entre sí, pues cada uno de sus autores plantea y analiza el tema desde su propia experiencia personal y competencia profesional. Representan asimismo tres modalidades externamente diferenciadas —pero indisoluble y entrañablemente ligadas también— de vivir y sentir la palestinidad: Bichara Khader es un palestino «de fuera», en el exilio exterior, Johnny Mansour es un palestino «de dentro», y por ello en el exilio interior, y Teresa Aranguren es una española profundamente palestinizada en vida y obra. Con ella y con Bichara mantengo desde hace muchos años no solo una inquebrantable amistad, sino también una vinculación no menos larga e inquebrantable con Palestina y sus gentes. Para mí, redactar estas páginas me proporciona una nueva oportunidad de confirmarles mi amistad, mi solidaridad y mi admiración. Me ha permitido también descubrir la sensibilidad y la experiencia profesional de Sandra Barrilaro, que han sido fundamentales en la selección del material fotográfico.
* * * * * * * *
Con frecuencia, cuando escribo o hablo de Palestina, menciono lo que afirmó, hace ya unos cuantos años, uno de los más representativos escritores palestinos contemporáneos, Rashad Abu-Sháwir: «La cuestión palestina es más que un problema de fronteras (hudud), un problema de existencia (wuyud)». Ahí está la clave: no se trata de que el pueblo palestino existe, sino que existió, y que seguirá existiendo. Y esa existencia no exige solo una morada, un país, sino que exige también una patria, un Estado así llamado: Palestina. El sucio juego político no puede doblegar la limpia realidad de la existencia, ni puede seguir olvidándola, marginándola, escondiéndola. La existencia no es una máscara ni puede ser enmascarada. Negar la existencia es negar la vida: es decir, una especie de crimen. Que empezó a perpetrarse hace ya bastante más de un siglo, y sigue perpetrándose —de otras maneras, con otros disfraces— todavía. Un crimen que continúa sin juzgar y sin condena. Esto es lo que recuerdan y afirman estas fotos.
Pedro Martínez Montávez
Profesor Emérito de la Universidad Autónoma de Madrid
Teresa Aranguren y Santiago González Vallejo han publicado, la primera en infolibre y el segundo en el blog del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, artículos sobre su vertiente humana: "Pedro Martínez Montávez, el valor de un maestro" y "Pedro Martínez Montávez, un amigo de cultivar conocimiento y solidaridad"
"Paisajes humanos de mi país", de Nâzim Hikmet, próxima novedad
SOBRE LOS PATRIOTAS Y EL AMOR A LA PATRIA

Fuat dobló el periódico con rabia:
—Nuri Cemil habla del amor a la patria —dijo—,
¡sin ninguna vergüenza
habla del amor a la patria!
Süleyman replicó divertido:
—Por fin te he visto enfadado.
¿Qué te creías?
Por supuesto que habla.
Por un lado venden la patria,
y por otro hablan así
¿Tienen amor a la patria estos cabrones?
¿Qué clase de amor a la patria?
Es amor por un escaño, un almacén, una fábrica, una granja, un edificio.
Quítales sus edificios, su capital,
quítales su escaño,
y para esos tipos la patria será entonces tierra enemiga.
Así ha sido siempre la historia.
En la revolución francesa,
sus nobles guiaron a los ejércitos enemigos
para aplastar a Francia
y salvar la monarquía…
Y los que movieron los hilos de las tropas de los rusos blancos,
de Vrangel, Kolchak y Denikin,
fueron los capitalistas alemanes, ingleses y japoneses.
Y entre nosotros,
la sublime dinastía otomana
y su entorno,
junto con los bancos londinenses y Venizelos
marcharon codo con codo para arrebatarle Anatolia al pueblo turco.
Y hasta
el líder nacionalista chino Chiang Kai-shek,
con dinero norteamericano y armas japonesas…
Fuat interrumpió a Süleyman:
—En la novela La condición humana de Malraux
a los obreros chinos los queman en las calderas de las locomotoras…
Süleyman siguió:
—Franco, «el patriota más grande» de la Península ibérica,
lanzó a los moros marroquíes y los aviones alemanes
contra la patria del frente popular español.
Y el mariscal Petain, el héroe de Verdún,
que, por miedo a los obreros franceses,
entregó Francia al enemigo…
¿Tienen amor a la patria estos cabrones?
¿Pero qué amor patrio?
En medio de una ciudad rica que tenía un corazón cálido y una cabeza fría...

Tras la pesadilla de aquel primer viaje a un país árabe viene la decisión final de salir, de marcharse. El impulso, como ya le había ocurrido al padre, es ir hacia el norte, hacia un mundo desconocido. Cualquier lugar, por cruel y despiadado que fuera, sería mejor, más amable. En el norte, cualquier situación se haría más llevadera…
La entrada a aquel jardín del edén parece sumida en oscuros presagios. La vista desde el avión sugiere una especie de paraíso, pero el frío tan intenso hace pensar en lo contrario. El paraíso, tal y como a mí me lo habían enseñado, era lo contrario del fuego, de las brasas, de las llamas del infierno. Este frío pues, debe de ser sinónimo del paraíso. Y, sin embargo, con el tiempo, se convierte en una especie de frío infernal, en un infierno helado, lo cual quiere decir —en otras palabras— que en él la muerte va a ser lenta. Eso fue lo que sentí al principio. Y lo que más me dolió fue no poder hablar con los ángeles de aquel país, ni siquiera con sus demonios. Yo, que pensaba que el árabe era la lengua de los pobladores del Edén, tal y como nos habían contado, me encontraba ahora con que en realidad lo era el alemán.
No contar con la lengua del sitio donde se estaba avivó un nuevo sentido. Hizo que el ojo desarrollara su capacidad de observación. Al estar el oído privado de la función de comprender lo que se decía, la vista debía desarrollarse para suplir la misión del oído. Al ojo le correspondía a partir de ahora leer los movimientos de los cuerpos, los gestos, para intentar generar un diccionario improvisado que reemplazara —por difícil que eso fuera— al diccionario anterior…
Los trabajillos que me salían iban todos en la misma línea. De gran demanda física y rutinarios, permitían aprender y adquirir experiencia, pero dejaban en el cuerpo la impronta de la vida y presentaban a la mente un espacio que abría un sinfín de puertas que reclamaban un nuevo manojo de llaves. A no más de tres paradas del tranvía desde mi casa estaba uno de los museos más bellos del mundo; a solo dos, la ópera de Viena; a uno, el canal del Danubio, un paraíso cercano, en realidad. Y mientras, yo vivía un infierno, sumergido en un oscuro mar de inquietud, perdida la energía para combatir el frío y la energía para afrontar la pobreza en medio de una ciudad rica que tenía un corazón cálido y una cabeza fría.
De Estaciones. Una autobiografía, de Tarek Eltayeb (traducción del árabe de M. Luz Comendador).
"Estaciones. Una autobiografía" de Tarek Eltayeb
Lo que escribió quedó ahí, negro sobre blanco,
lo que quisiera haber dicho, en blanco sigue

Sé que naciste el último año de la década de los cincuenta de este siglo en un viejo barrio popular del corazón de El Cairo y que no recuerdas cuándo empezaste a caminar ni a hablar. Pero lo que sí recuerdas es el instante en que tus ojos se toparon con las primeras letras. Contemplaban algo asombroso, nuevo y descomunal en lo alto de la cúpula y el minarete de la mezquita: aquellas líneas sinuosas y esbeltas, dentadas y estiradas, que se enredaban y retorcían, separaban y juntaban, arqueándose y encontrándose. Y luego, todos aquellos puntos que parecían estrellas, delante, detrás, encima y debajo de las letras. Un mundo mágico que los reverentes rezos de tu abuela te hicieron considerar sagrado. Aquella abuela que apenas sabía leer, pero que aseguraba que eso eran aleyas del Corán. Esos signos fueron para ti la primera pizarra, que no sabías por dónde empezar a «mirar», si por la derecha, por la izquierda o por el medio.
En la escuelita del maestro Ali, en el barrio de Ayn Shams te aprendiste de memoria la primera azora del Corán, la fátiha, y alguna otras más, de las cortas. En casa, cuando cogías un Corán, te quedabas embelesado delante de las dos primeras páginas —la de la fátiha y el principio de la azora de la Vaca— porque estaban decoradas con colores llamativos y tú, de momento, lo único que podías hacer era quedarte embobado mirándolas. En la breve distancia que separaba la superficie del papel y tu cara cabía un ancho mundo: el de entrenar el ojo y modular la boca. Una cosa era memorizar y recitar, y otra, conseguir descifrar aquellos signos.
Aprendidas las letras del alfabeto, el mundo tuvo más brillo; y las formas de la escritura resultaron más hermosas y cercanas para ti. Al aprender a escribir, cobró sentido el coger un lápiz para intentar trazar letras en lugar de garabatos. Ahí fue cuando empezaste a copiar muestras de caligrafía de manera que, antes de ingresar en la Escuela Primaria Imán Muhammad Abduh, ya eras capaz de escribir bien.
Durante el trayecto de autobús que iba desde vuestra casa a la de tu abuela en el barrio de Husainiyya, te gustaba quedarte de pie mirando por la ventana. Mirabas, ibas deletreando e intentabas leer los nombres de los negocios, los letreros de los establecimientos, los carteles pegados en las paredes…, cualquier cosa que cayera ante tus ojos. Si tu padre iba contigo, él te corregía cuando deletreabas o intentabas leer. Si era tu madre, era ella quien te corregía lo que lograba entender de lo que tú pronunciabas. Pero iba más rápido el autobús que tú pronunciando, así que la cosa se complicaba cada vez más.
Siendo tan pequeño, ya sentías cariño por algunas letras, que preferías por su forma. Te extrañabas de que sonaran bien algunas que no eran tus favoritas y de que no lo hicieran palabras que, al escribirse, te parecían preciosas. Con el tiempo esa sensación descabalada se fue ajustando hasta desaparecer. Aun así, sigues sintiendo predilección por la letra ﻫ porque su trazo es muy bonito cuando se escribe al principio de una palabra, y porque tiene algo de misterioso.
(traducción del árabe de M. Luz Comendador)
CLARA JANÉS RECIBE EL DOCTORADO HONORIS CAUSA DE LA UNIVERSIDAD DE TOULOUSE JEAN JAURÈS EN LA CASA DE VELÁZQUEZ DE MADRID
El pasado 28 de octubre tuvo lugar la emotiva entrega del diploma de concesión del Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Toulouse - Jean Jaurès a Clara Janés Nadal.

En el acto participó Nancy Berthier, directora de la Casa de Velázquez, que presentó a los participantes:
Emmanuelle Garnier, la rectora de la Universidad de Toulouse - Jean Jaurès, quien realizó el discurso de apertura.
Solange Hibbs y Modesta Suárez, profesoras de dicha Universidad, quienes hicieron el elogio de la galardonada y presentaron su obra.
Hubo dos intermedios musicales de Carlos Baños Gutiérrez al piano, que interpretó obras de algunos de los compositores preferidos de Clara Janés: Federico Mompou, Alexandr Skriabin y Claude Debussy.
Finalmente, Clara Janés hizo el discurso de clausura en el que interpretó una canción por ella compuesta en su juventud.
https://youtube.com/shorts/4Qjk8QMxM6M