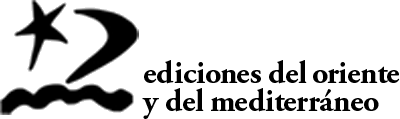Puente de fuego: Notas sobre el libro ‘Fuego profético negro’
Antes de traducir a autores como Cornel West o bell hooks, ignoraba, como la mayoría de la gente blanca, casi todo en lo referente al pensamiento afroamericano. Su literatura no entraba en mi radar, a pesar de considerarme un lector de escritores marginales, crítico de los grandes éxitos y las tendencias de masa. Por supuesto, me movía en la comodidad de una literatura irreverente, pero esta solía rayar la rebeldía sin causa ni ideales. Mis aspiraciones eran negativas, es decir, arremetía contra un sistema desde el resentimiento por pertenecer a una nueva generación perdida. La indignación se dirigía contra un difuso sentir, un malestar individualista, sin objeto. La literatura no era sino un narcótico para un eficaz aislamiento. Pero si mis autores predilectos pertenecían a una minoría, la temática afroamericana representaba una rareza; curiosa, sí, pero sin conexión alguna con la realidad española. Cuánto me equivocaba…
“¿Acaso hemos olvidado lo sublime que es arder por la justicia?”, se pregunta West en la introducción de Fuego profético negro, el último libro publicado por la colección Biblioteca Afroamericana de Madrid (BAAM). La asociación entre justicia y fuego como sentimiento interior me trae a la memoria estas palabras de Heráclito: “A su llegada, el fuego juzgará y alcanzará todas las cosas”. Conjunción entre justicia y fuego, justicia ardiente, la única que trasciende el tiempo y perdura. Justicia inextinguible, pero susceptible de ser olvidada; recordarla, “resucitarla”, es el principal cometido de West, hooks y cualquiera de los activistas negros dispuestos a morir para guiar un pueblo desarraigado hacia la salvación personal y colectiva, justo lo que hicieron los profetas negros analizados en el libro: Frederick Douglass, W. E. B. Du Bois, Martin Luther King Jr., Ella Baker, Malcolm X e Ida B. Wells.
¿Pues qué es arder por la justicia? En el ensayo dialogado no solo se le reclama al sistema político del país administrar justicia, sino se pide justicia, y se aspira a hacer justicia, como se hace un poema o se hace una casa. La casa de la justicia. Se arde, esto es, se vive para hacer reinar lo justo, lo que es de cada cual. El pueblo afroamericano fue privado de su destino y de su tierra, privado de lo que le era justo. Una mano blanca inclinó la balanza en su contra, pero la antorcha de la justica es recogida por cada nueva generación para restaurar el equilibrio. En el tránsito se produce una transformación –pues el fuego es transformación–: la persona esclavizada, despojada de nombre e historia, es sublimada, elevada por encima del orden establecido, como una buena hoguera ilumina con fuerza la noche. Y West no solo pregunta a sus hermanos negros si han olvidado el valor de esa experiencia, sino se lo pregunta a todo aquel en las tenazas de una cultura sin guía, una economía desbocada y caníbal.
Si antes los afroamericanos se enorgullecían de empoderar a los más necesitados, hoy, denuncia West, han sido seducidos por el individualismo y el mito del hombre hecho a sí mismo. Por eso el autor se plantea en el libro “resucitar el fuego profético negro”, apoyándose en sus grandes referentes, quienes, según él, ofrecen al activismo contemporáneo no solo inspiración, sino también lúcidos análisis de los mecanismos de poder y herramientas para solucionar los problemas organizativos de cualquier movimiento.
El libro, por tanto, apela a todos aquellos que aspiran a construir un mundo mejor y encuentran en esos “soldados negros” una visión del mundo que del dolor no produce odio, sino esperanza e ingenio. Tal y como escribe West en Partiendo pan, la obra que precede a Fuego profético en la colección:
“Los estudios afroamericanos nunca se concibieron para un alumnado exclusivamente afroamericano, sino para tratar de redefinir lo que significa ser humano, lo que significa ser moderno, lo que significa ser estadounidense, porque en este país la gente de descendencia africana es profundamente humana, profundamente moderna, profundamente estadounidense. Y, por lo tanto, en la medida en que los alumnos aprecien nuestras riquezas, así como nuestras limitaciones, podrán comprender mejor en qué consiste la modernidad y la experiencia estadounidense”.
¿Comprender la modernidad por medio de un grupo esclavizado y denigrado? La paradoja es que el color los mantuvo unidos en la penuria, y, para no sucumbir, formaron lazos religiosos, culturales y artísticos que, siendo “profundamente modernos”, cuestionaban la modernidad, le ofrecían un sabor de fuego, vitalista y solidario. También en Partiendo pan, hooks se asombra de: “nuestra capacidad de tomar posesión del dolor para moldearlo, reciclarlo y transformarlo en una fuente de poder”. De ahí la importancia de la experiencia afroamericana: es modelo de lucha, de “proceso, en el que se pasa de circunstancias difíciles y dolorosas a una mayor conciencia, alegría y plenitud”.
El libro aborda de forma dialogada la historia de la resistencia afroamericana y rescata de la memoria colectiva una serie de individuos “proféticos” que, en esencia, supieron decir no. No a la explotación, no a la miseria, no a la opresión, no a la segregación, no a la discriminación. El poeta Ángel Crespo, en su poema a la palabra No, escribió: “Tiene la virtud de despertar: entre los dos vacíos que la modelan –el de la Nada y el de la eventualidad del poema– la palabra No posee un rostro casi afirmativo”. Quienes saben decir no son despiertos que aspiran a ser poema, esto es, a afirmarse negando.
Frederick Douglass, un exesclavo que, después de huir al Norte, tuvo una carrera fulgurante como escritor y político, supo decir no, supo hacerse poema. Si bien era “hijo de su tiempo” y al final de sus años su fuego se amansó, estuvo dispuesto a morir para recuperar, en palabras del Quijote, “uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos”: la libertad. Dijo Douglass: “No os dejéis engañar por ese falso pan de la libertad que dan a los esclavos emancipados”. Aquí resuenan estas otras palabras de Zambrano:
“Pan de sol, este que ha de ser comido en compañía. Puesto que el pan de veras no es cosa de ir a tomarlo uno mismo y comérselo a solas. Se ha de recibir o se ha de dar. La ley del pan manda que se ofrezca y que se reciba, que se comparta; que se coma junto con los demás, que así se hacen prójimos de verdad”.
El “pan de veras” es el pan compartido, no el que se come a solas, en obnubiladas fantasías de éxito y atención mediática. El pan de veras es pan de sol, es decir, fuego materializado. Y si saco a colación a Zambrano es porque hispanos y africanos podemos aprender mucho los unos de los otros, ser “prójimos de verdad”. El pan de sol es un puente de fuego.
Otro gran desconocido en España es el activista e intelectual W. E. B. Du Bois, a quien el libro dedica el segundo capítulo. De acuerdo con West, ofrece uno de los análisis más lúcidos acerca de los fundamentos del Imperio norteamericano, pero trazando la evolución del “don” afroamericano, el regalo del pueblo africano a la democracia estadounidense. A fin de cuentas, la cultura occidental se ha afromericanizado, y el puente de fuego, por mucho que se intente extinguir mediante la violencia y el terror, se propaga de forma subterránea, desde los puntos más insospechados.
“Haz algo por los demás”, le reveló una voz a Luther King, ese “icono domesticado” por la cultura dominante, las fuerzas de mercado, el narcisismo generalizado. Pues “no es posible mantener la tradición profética negra sin los valores contrarios al mercado”, reflexiona West. Quien se ofrece al otro y le brinda ayuda sin pedir nada a cambio es enemigo del sistema. Mutatis mutandis, quien no hace nada por los demás, socava la tradición profética, la tradición que entiende la vida no como un vehículo del capital, sino del conocimiento.
En Fuego profético, por supuesto, los autores no se olvidan de dos de las mujeres más insignes del movimiento: Ella Baker e Ida B. Wells. La primera propone una sencilla pero clarividente definición del activista: la persona que “ayuda a los oprimidos a ayudarse a sí mismos”; se trata, por tanto, de un existencialismo democrático que le da la vuelta a la vieja lógica del gran dirigente como pastor del pueblo; al revés: “el movimiento creó a L. King”. Y define dos tiempos yuxtapuestos: el de mercado y el democrático. El primero se refleja en el hipercapitalismo, los “ciclos de dominación, muerte y dogmatismo”; el segundo requiere paciencia, genera una conciencia revolucionaria que desafía el “poder oligárquico, su sistema económico basado en el beneficio y en los métodos de distracción cultural que anestesian a las masas”. Una “piedad democrática” en virtud de la cual se goza sirviendo a los demás. Y aquí de nuevo resuena la voz de María Zambrano: “Piedad es sentimiento de la heterogeneidad del ser […] anhelo por tanto de encontrar los tratos y modos de entenderse con cada una de esas maneras múltiples de realidad”. La pobreza religiosa es en cambio “eclipse de la Piedad”, es decir: tiempo de mercado.
Ida B. Wells, por otro lado, representa el paradigma del “activismo multicontextual”; dedica la vida a denunciar el “terrorismo norteamericano” y encabeza, por tanto, un movimiento antiterrorista. Su valor y espíritu inquebrantable la condenaron a la marginación, por cuanto “uno de los caminos más solitarios es el de la persona desnegratizada entre gente negratizada”. Una persona negratizada es quien interioriza el racismo y deja de luchar por su dignidad. En el contexto afroamericano, desnegratizar es devolver la autoestima y la pasión por la vida (como en España hicieron Unamuno, Zambrano, Lorca…). ¿Y quién se dedicó con más ahínco a “sacar al nigger” de la persona negratizada? Malcolm X, desde luego, quizás el profeta negro más flamígero de todos. “Música en movimiento”, lo describe West, profeta de la rabia negra, alzó su voz como un dragón arroja llamas: “No existe un problema negro. Queremos lo que vosotros queréis”.
El libro concluye con una crítica al expresidente Obama, quien, por su condición de símbolo, entorpeció la crítica al sistema imperialista y explotador. “¿Acaso no es hipócrita alzar la voz cuando el faraón es blanco, pero no proferir ni una palabra crítica cuando es negro?»” se pregunta West. Justicia universal, por tanto, pero sin minimizar el problema racial en Estados Unidos. “La tradición profética negra ha sido la levadura en la hogaza democrática norteamericana”, cierto, pero su ejemplo apela al mundo entero; revela el poder creador de la libertad.
Artículo completo en fronterad
Lucas Martí Domken (Madrid, 1984) es licenciado en economía de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, poeta y traductor de alemán e inglés. Ha traducido la novela Noche de fuego (Acantilado, 2019), de Colin Thubron; Sobre el poder del amor (Pretextos, 2021), una selección de aforismos y cartas inéditas del pensador alemán G. C. Lichtenberg; Leer a Sedgwick (Traficantes de sueño, 2022), una colección de ensayos en torno a la obra de la pensadora feminista Eve Sedgwick; y Partiendo Pan (BAAM, 2023), una serie de diálogos que mantuvieron los pensadores afroamericanos Cornel West y bell hooks. Asimismo, ha colaborado en el libro coral Pedir la luna, una reflexión colectiva sobre la traducción (Enclave, 2019), y prologado el libro Erótica del C-19 (Huerga y Fierro, 2020). También ha colaborado en las revistas digitales Hänsel i Gretel y Vasos Comunicantes, así como en La maleta de Portbou. Entre 2011 y 2016 vivió en China (Hunan), donde dio clases de español.
"Palestina/48. Poemas del Interior" y "Cosas que tal vez halles ocultas en mi oído. Poemas desde Gaza" en los medios


La voz de un poeta
«La identidad, es lo que nosotros legamos, no lo que heredamos, es lo que inventamos, no lo que recordamos»
Mahmoud Darwish
«En Gaza, algunos no podemos morir completamente. Cada vez que cae una bomba, cada vez que la metralla golpea nuestras tumbas, cada vez que los escombros se amontonan sobre nuestras cabezas, despertamos de nuestra muerte provisional»
Mosab Abu Toha
El autor del libro que presento, Mosab Abu Toha (Gaza, 1992), es considerado como uno de los exponentes principales de la poesía palestina de su generación; además de poeta, es ensayista, periodista, fundador y director de la Biblioteca Edward Said de Gaza. El libro que presento es «Cosas que tal vez halles ocultas en mi oído», publicado por Ediciones del Oriente y del Mediterráneo. En él se presentan los poemas escritos durante los asedios que Gaza ha sufrido desde 2001 (2008, 2012, 2014, 2021) y los poemas que escribió durante una beca en Harvard y sus estudios en la universidad de Siracusa; esta, su primera obra, recibió varios premios de los más sonados del mundo literario. No está de más señalar que el título se refiere a su oído, que fue dañado gravemente, a sus dieciséis años, a resultas de un bombardeo israelí, de ahí que la dedicatoria del libro vaya dirigida a la otorrinolaringóloga que le atendió, y de ahí resalta la importancia de «los silencios de los muertos, la voz y el paisaje sonoro, las voces de sus seres queridos y el trino de los pájaros que hacen contrapunto a los cazas, los drones y las bombas que aniquilan y siembran la muerte» que destaca con sobrada razón Joselyn Michelle Almeida en la Presentación.
«En Gaza, no sabes de qué eres culpable. Es como vivir en una novela de Kafka» dice el escritor en una de las entradas del texto que abre el volumen: Palestina de la A a la Z. Si la panorámica abecedaria que ofrece es, obviamente en prosa, al igual que la entrevista final realizada por Ammiel Alcalay. Tout le reste c´est de la poésie. 52 poemas en los que las lágrimas, la muerte, el humo, las calles en ruinas, los cuerpos mutilados, la pobreza al por mayor, y el único certificado de ciudadanía es el que consta en el carnet de identidad. Versos desgranados en el corazón de las tinieblas, la electricidad cortada cada dos por tres, la muerte provocada de familiares, de niños de los que solamente se halla el biberón tras el bombardeo y los drones que sobrevuelan las ruinas y las solitarias casas que aún quedan en pie, y que en su boquetes dan fe de los impactos (la portada del libro da muestra de uno), como el de su propio despacho, la pared agrietada, el tic tac del reloj parado y los anaqueles con los libros que han volado al suelo. Y su padre, su abuelo, sus conocidos dejan ver su presencia en los sintientes versos que retratan la ciudad estrangulada y desnudada por sus saqueadores. Del mismo modo que quedan homenajeados sus seres queridos, elogia a su inspirador el poeta Mahmoud Darwish y los apoyos de Edward Said, Noam Chomsky, et allii , a los que hace pasear por las polvorientas calles de la tierra mutilada.
Las preguntas recurrentes de a dónde ir y si no será mejor morir, que hacerlo en vida… y la lluvia de bombas de clavos, lanzadas por los F-16, por los omnipresentes drones, y las continuas explosiones convirtiendo la tierra palestina en un infierno (Dante no los había mencionado), con la gente derretida de miedo, y
Corrimos a la radio, esa vieja caja sucia
que a menudo vomita
sangre y cuerpos despedazados en nuestros oídos,
hospitales llenos de heridas y quemaduras,
gemidos, un cadáver, y una niña que ha perdido una pierna
tirada sobre un catre
o sobre el suelo ensangrentado.
Y los muertos a miles. «Y más de dos millones de personas / temiendo por sus vidas», y los habitantes convertidos en anónimos números para la morgue.
Y una voz de abajo que «…me pide que deje de escribir poemas tan duros, / poemas con bombas y cadáveres, / casas destruidas y calles cubiertas de metralla, no sea que las palabras tropiecen y caigan en charcos sangrientos…» y el rojo de la sangre que todo lo invade hasta los propios cabellos del poeta que no clama a la desesperanza sino que toma la rosa como ejemplo de resistencia: «Nunca te sorprendas / si ves una rosa que resiste / entre las ruinas de la casa; / Así es como sobrevivimos.»…en algún luminoso verso presentaba una flor que brotaba de los restos de un misil, esperanza que igualmente transmite en la entrevista, en la que subraya, a pesar de los pesares, la belleza del mundo con sus mares, sus arenas, sus aguas, sus flores, sus frutos, las higueras… la esperanza de un pueblo y del futuro humano, y resuena, una vez más, la voz del poeta Mahmoud Darwish: «Tenemos en esta tierra lo que hace que la vida valga la pena»… y me resuena en la mente aquella admonición del solar Albert Camus cuando incidía que no eran tiempos apropiados para hablar de flores, o el dramaturgo alemán Bertolt Brecht que señalaba que eran malos tiempos para la lírica... más si cabe la poesía cuando esta es, como decía Gabriel Celaya, un arma cargada de futuro, y de presente… pero dejo de pisar el jardín.
Concluiré diciendo que diez páginas centrales ofrecen significativas fotos del desastre, con pies de foto llenos de lirismo, reflejando la última la esperanza de la que hablo: «a pesar de todo, las fresas no han dejado de madurar».
Artículo completo en kaosenlared
Mahmud Darwish, la estética de la resistencia
Kepa Arbizu - naiz - 14 de mayo de 2023
Ediciones del Oriente y del Mediterráneo recoge en ‘El poeta troyano’ una selección de profusas y profundas conversaciones que el escritor palestino mantuvo con diferentes agentes culturales en las que desgrana su evolución personal, militante y artística.
No es el ámbito político un contexto especialmente propicio para encontrar manifestaciones de calado literario. Las soflamas y parlamentos vertidos en ese entorno suelen adolecer de dicho carácter artístico, por eso tan llamativo resulta, más allá por supuesto de su imponente contenido simbólico, aquel discurso ofrecido por Yasser Arafat en 1974 en la Asamblea General de las Naciones Unidas y que terminaba con la ya histórica frase en la que se presentaba con un fusil en una mano y la rama de olivo en la otra, instando a no dejar caer esta segunda.
Un alegato tras el que se encontraba la pluma de, entre otros, el poeta Mahmud Darwish (Al-Birwa, 1941 – Houston, 2008), responsable también de unos cuantos textos más expresados por el aquel entonces líder de la OLP, organización para la que el poeta no solo hizo de escribano sino que participó activamente en ella durante un tiempo, siendo incluso integrante de su Comité Ejecutivo. Demostración palpable de que su inspiración creativa no solo funcionaba como una pulsión intimista sino que estaba alimentada de un compromiso social evidente por su tierra.
Rasgos que han elevado su figura desde un doble plano: por un lado alzándole como uno de los más notables representantes de las letras árabes contemporáneos y por otro señalándole bajo la inscripción del poeta nacional palestino, con toda la carga de representatividad insurgente que eso conlleva. Un perfil lo suficientemente reseñable que le hace seguir siendo, primero por su indudable talento pero también por la todavía trágica realidad que soporta su país, protagonista de publicaciones actuales, como certifica el nuevo libro de Ediciones del Oriente y del Mediterráneo, ‘El poeta troyano’, que se centrará en la segunda época de su trayectoria, aquella que le desliga de su cariz explícitamente militante para emprender la búsqueda de una lírica más metafísica.
Una evolución que se convierte en el auténtico nudo gordiano de un texto que recaba entrevistas y charlas con colegas y periodistas en el que desentraña con un verbo tan locuaz como refinado el siempre tempestuoso camino al que está supeditado aquel creador determinado a buscar su propio desarrollo, en este caso manifestado en un intento por zafarse de ese cargo histórico que se le adjudicó como vanguardia lírica contra la opresión y la ocupación.
Exilio personal, desarrollo artístico
Por desgracia, el ejemplo biográfico de Darwish, repleto de exilios –obligados o inducidos– y detenciones no es una excepción para los habitantes de esa parte del planeta. Pero sí que existe en él una particularidad que resulta definitiva en la construcción de su leyenda, cuando con tan solo 12 años, tras escribir en la escuela un texto para celebrar el día de la independencia de Israel donde recreaba las vicisitudes cotidianas de los árabes, es llamado al despacho del gobernador militar para sufrir una fuerte reprimenda. El joven acababa de descubrir, sin pretenderlo, que la letra también podía ser un arma peligrosa para los invasores, por lo que no es de extrañar que con escasos 20 años ya publicara su primer libro, ‘Pájaros sin alas’, que junto a otros de esa época iniciática, como ‘Hojas de olivo’, le situaban a la cabeza de una ‘poética de la resistencia’ donde la tradición propia se fundía con las enseñanzas de airados contemporáneos como Mayakovski o Hikmet.
Un aposento, que dado el constante ánimo por transformar su voz, pronto iría abandonando, haciendo que sus siguientes publicaciones, como ‘Los pájaros mueren en Galilea’ o ‘En mi amada se despierta», más allá de abrir la puerta a las inspiraciones más preciosistas de Lorca, Neruda o T.S. Eliot, dibujaran un paisaje donde la mitología, los símbolos o los pasajes históricos tomaban relevancia frente al tronar de los versos.
Si cualquier persona dotada del instinto creativo está sujeta, en mayor o menor medida, al contexto social en el que se desarrolla, para un palestino esa percepción resulta totalmente determinante, encontrándose, por desgracia, su naturaleza vital condenada a un constante estado de excepción.
De ahí que las diferentes paradas de Darwish a lo largo del planeta, de Moscú a Egipto, pasando por Líbano o París, significaron a su vez una alteración a la hora de enfrentarse a la realidad, y por extensión a su escritura. Es precisamente en la capital francesa, y bajo la lejanía geográfica que le proporciona dicha estancia, donde reformula, en paralelo a la manera de observar, entender y sufrir Palestina, unas aptitudes poéticas que, sin olvidar nunca el latido autobiográfico, eligen una confrontación menos militante -en el sentido más encorsetado de la palabra- para ir en busca de la universalidad, desprendiéndose así de su realidad nacional para apuntar hacia una expresividad sin limitaciones temporales o situacionales.
Perdurar en la historia
Es precisamente esta época, en la que se enmarcan algunas de sus obras de mayor magnitud artística, como ‘Menos rosas’, ‘¿Por qué has dejado el caballo solo?’ u ‘Once astros’, en la que se centran las conversaciones recogidas en el ‘El poeta troyano’, un título que hace mención al propio apelativo que usó el autor en busca de su más óptima definición, un concepto de fuerte impronta simbólica respecto a ese enfrentamiento declarado contra la historia objetiva de quien no tiene patria definida legalmente pero que su canto está llamado a balancearse en la eternidad.
Diversas consideraciones que a través de las charlas con sus interlocutores irá desgranado a fin de intentar desvelar todo ese proceso de evolución, o mejor sería decir aprendizaje, donde los elementos técnicos, en lo que él llama la arquitectura del poema, recuperan preponderancia. Su acercamiento al modernismo, sin repudiar en absoluto el clasicismo, el uso del verso libre o la indagación en un esqueleto más narrativo no son sino la lógica modificación en busca de un lenguaje más exacto que no aspira a retratar el momento concreto sino a destapar su esencia, aquella quizás invisible a los ojos pero que respira bajo la hondura de la perdurabilidad.
Darwish, a través de su trayectoria, y eso es algo que describe a la perfección este excelente libro, siempre renunció a establecerse inmutable en ese espacio que conquistó tras sus primeras aproximaciones a la escritura y al que constantemente parecía estar requerido a volver. Un altar que siempre rehusó a ocupar dado que eso supondría una cárcel artística y un descrédito tanto para sus propias aspiraciones como para todo aquello que quería ensalzar.
Un proceso acompañado de la sublimación del poder de la poesía, al que le acabaría otorgando no tanto el papel simbólico de enfrentarse a las balas bajo su mismo idioma sino la de comprender que la guerra se perdería de verdad cuando Palestina fuera visto como solo un pueblo en lucha y no repleto de un crisol de sentimientos. No concebía el futuro de su patria condicionado únicamente a sobrevivir logrando los mínimos derechos básicos, sino llamado a visibilizar que se trata de una comunidad de seres humanos que también necesita cantarle al amor, acercarse a contemplar una flor o por qué no, temblar como consecuencia de la fragilidad existencial, sentimientos que ni el ejército más sanguinario está capacitado para arrebatar.
Artículo completo en naiz.eus
Escribir para conjugar la nostalgia de Egipto
En ‘Estaciones’, el escritor egipcio Tarek Eltayeb abre las entrañas del país norteafricano a través de sus memorias

Chema Caballero
Madrid - 07 may 2023 – El País – Planeta Futuro
La infancia de Tarek Eltayeb (El Cairo, 1959) son recuerdos del barrio de Ayn Shams, en la capital egipcia. A él se redujo su mundo durante muchos años. A sus calles llenas de arena y polvo, al olor a estiércol de los palmerales y sembrados y al calor ardiente. Allí estaban los patios donde crecían los árboles cuajados de mangos o guayabas, o los huertos claros donde maduraban los tomates que él y sus amigos robaban. Luego vino la escuela coránica en la que aprendió a leer las letras del alfabeto árabe. Y eso le llenó de orgullo. Leyó sin parar los carteles que encontraba o las inscripciones de los cucuruchos de pipas o cacahuetes y luego los libros que descubrió en la biblioteca de su padre. Él no entendía aquel idioma tan distinto al dialecto cairota que todos a su alrededor utilizaban. Su madre, que nunca había ido a la escuela, le traducía aquellas palabras para que él se las apropiase.
Muchos años después, ante las críticas que recibió su primera obra de teatro, El Ascensor, por estar escrita en dialecto y no en árabe clásico, había de recordar aquellas tardes de lectura y erigirse en claro defensor de su lengua madre, que es la misma que habla el pueblo. Porque hay expresiones que, si no se dicen en ella, mueren. Además, el idioma es un ancla para una persona que se ve obligada a vivir lejos de casa.
Los recuerdos de Eltayeb también abarcan el barrio de Husainiyya, donde vivían la abuela y la bisabuela. Es el lugar de las romerías a las tumbas de los santos y de las fiestas. Es también el sitio en el que se escuchaban los seriales de la radio y las historias y cuentos de la saga familiar. Luego están los traslados a El Arish, en la península del Sinaí. El espacio de la “felicidad sin límites”, donde la familia pasaba los largos meses de verano junto al mar y las palmeras.
Y así, hasta la universidad, cuando un cambio de leyes le considera extranjero y no puede proseguir sus estudios. La razón es que su padre, aunque trabajaba en la policía de fronteras, era sudanés. Había migrado a El Cairo, donde conoció a su mujer. Por consiguiente, él también fue considerado sudanés, aunque visitó el país por primera vez con 20 años. De ahí era el pasaporte que durante tanto tiempo le acompañó y tantos problemas le causó al cruzar las fronteras. Ahora, con documentación austriaca, no los tiene, pero existen otros debido al color de su piel. Las fronteras, ya sean físicas o mentales, fueron creadas para eso. Para marginar a la mayoría de los ciudadanos del mundo.
De esta forma, Eltayeb desgrana las etapas de su vida, como si se tratasen de las paradas de un tren que nunca llega a su destino, en su autobiografía Estaciones (Ediciones del oriente y del Mediterráneo, 2022. Traducción del árabe de M. Luz Comendador Pérez). Una obra que recoge los primeros 25 años del autor, una época llena de colores, olores, sabores y sensaciones bañadas por la luz de El Cairo. Los 25 siguientes, donde se ve obligado a adaptarse al frío de Viena. Y luego, tras años de ausencia, el regreso a la ciudad que le vio crecer y la comprobación de que todo es más pequeño de cómo lo recordaba.
El deseo de continuar sus estudios le hizo migrar. Como ya había hecho su padre. Y siguiendo el curso del Nilo, que al revés del resto de los ríos del mundo, fluye de sur a norte, partió de su país y llego a Viena, a orillas del Danubio. Allí le recibió el silencio, el frío, la falta de sol, de familia y de amigos. Además, se tuvo que enfrentar a la carencia de un idioma con el que comunicar y a los duros trabajos reservados a los últimos que llegan. En medio de aquella soledad, Eltayeb comenzó a escribir sobre las escenas y personajes familiares que empezaban a transitar, debido a la distancia, del mundo del recuerdo al del sueño. “La escritura me salvó de perderme a mí mismo en Austria”, comenta mientras esboza una gran sonrisa, antes de añadir: “Empecé a escribir para hacer que mi familia estuviera conmigo, viniera a mí. Aquí está mi padre, cuando escribo, y aquí está mi hermana y mis hermanos. Como si estuvieran sentados conmigo”. Y recuerda: “Cada semana tenía a una persona de la familia y así sentía que estaba con ellos. Solo en papel... pero era suficiente”.
Con el paso de los años profundizó en aquellos escritos que finalmente han fraguado en esta autobiografía atípica, en la que no se respeta la cronología, sino que se juega con las sensaciones. Donde el autor dialoga consigo mismo y con el lector. Una obra escrita con un lenguaje sencillo que refleja el estilo de los cuentos que el pequeño Eltayeb escuchaba o los que inventaba para sus amigos. Es un libro que derrama evocación y emociones que se entrecruzan como si fueran los picos de un electrocardiograma.
[ artículo completo en El País - Planeta Futuro ]
¿«Negro» ha dicho?
¿«Negro» ha dicho?

«Tanto si se es “negro”, “blanco” o lo que se sea, hace falta (imperativo y necesidad) reconocer a toda costa el crimen contra la humanidad del cual “los negros” han sido víctimas durante doce siglos, y no cuatro como es costumbre creer y enseñar, si queremos responder en serio a las cuestiones que conciernen a “los negros”»
La exploración que realiza Bassidiki Coulibaly en su «El delito de ser “negro”», publicado en Ediciones del Oriente y del Mediterráneo es un dechado de claridad, nada queda en la oscuridad, y todo es enfocado con la luz que deja escrito negro sobre blanco la realidad de las cuestiones abordadas.
Ya desde los tiempos de Heródoto se consideraba a los “negros” como seres aparte, consideración que ha persistido a lo largo de la historia, siendo defendida por los Louis XIV, Colbert, Locke, Hume, Voltaire, Rousseau, Napoleón Bonaparte, Hegel, Kant, Hitler, Hungtinton,…y otras celebridades que han pintado a dichos eres como ajenos a la humanidad plena.
El profesor y ensayista Bassidiky Coulibaly (Bobo-Dioulasso, Burkina Faso, 1965) se empeña en las páginas de su obra en «sacar a ciertos individuos del condicionamiento ideológico (presente por doquier), despertar conciencias individuales de su letargo intelectual, conseguir que todos los actores de la Historia de la humanidad miren dos veces las verdades oficiales, y darle a César lo que del César y a “los negros” lo que es de “los negros”», y con tal fin rastrea diferentes aspectos de la denotación y la connotación del término coloreado , y la concepción, que se ha impuesto a lo largo del tiempo, y con tal fin dirige su mirada, amén de a la historia, a cierta teoría de los colores que hacen que lo blanco y luminoso sea lo ideal frente a la denostada oscuridad y negrura.
Son varias las cuestiones preliminares que el ensayista puntualiza: así la amalgama consideración de “negros” a seres de muy diferentes tonalidades, orígenes, culturas, etc., como si se tratase de un todo unido y único, que va desde Lucy –origen común de todos los humanos- hasta la actualidad. Busca apoyo en Franz Fanon a la hora de subrayar que el bienestar y progreso de Europa, podría decirse del llamado Occidente, se ha alzado sobre el sudor y la sangre de los negros, los árabe, los indios, y los amarillos…deteniéndose en ciertas formas de interiorización por parte de los oprimidos que han dado por buena la versión de los opresores llegando hasta el punto de llamarse entre ellos hermanos, como si así lo fueron dependiendo de su procedencia, cultura, etc.y cercana fraternidad.
El peso de la religión, de las religiones, queda desvelado tanto en el caso del Islam como posteriormente del cristianismo, cuya acción y presencia puso en pie una historia falseada en la que solamente tienen lugar los nombres propios del santoral de los opresores y de algunos cómplices entre los oprimidos. »El silencio se impuso por parte de las élites árabes musulmanas y de las élites negras musulmanas dedicadas a las abluciones, al rezo», y tras tales rituales litúrgicos, el tiempo para la elaboración de una leyenda dorada. Todo se ha dado como si se siguiese aquella tajante afirmación de Hegel, que mantenía que la Historia no había funcionado ni en Siberia, ni en África, lo que de hecho supuso que, como es hábito, la historia, o el vacío de ella, haya sido escrita por los vencedores. Así la versión creada, de todas las piezas, es que no existe verdadera cultura, que la razón, la tolerancia y otros valores son cosa de gentes ajenas al continente “negro”., dándose un dominio de una concepción grecocentrista, frente a quienes han solido defender un cierto afrocentrismo: helenomanía versus egiptomanía, Moisés versus otras figuras religiosas, y las creencias como arma de los poderosos, ya sea bajo el nombre de Alá, Dios o Yavé y como forma primera y principal de esclavitud; operación que se dio tanto en Egipto como en la antigua Grecia. Explora Coulibay la diferencia establecida entre lo sagrado y lo profano que condujo a la imposición de seres del más allá que imponía su ley en el más acá, usurpando el poder de decidir de los habitantes del último, no faltando los ejemplos, mártires, desde Sócrates a Bruno, pasando por la santa Inquisición o las fetuas, como la decretada sobre Salman Rushdie. Las creencias, incluida la animista, y lo sagrado en general piden sangre, siempre la han hecho.
La historia de la presencia de la religión musulmana fue seguida de la cruz del cristianismo, y en el terreno que transitamos el no-negro, blanco, es el que define al “negro” sin recurrir a ningún tipo de diferencia o matiz de tono, siguiéndose un criterio de indistinción que agrupa a seres de Suecia con los del sur hispano, o que une a cameruneses, con senegaleses o sudafricanos. Se dota por el mismo acto, de valores a los diferentes colores, y si Dios es luz (para Platón, el sol y para Plotino el Uno luminoso) abajo está la oscuridad, arriba lo blanco y abajo, del todo, lo oscuro, lo negro, es el reino de Satán, de la confusión y el caos; las tinieblas frente a las Luces, la liberadora Europa conquistando el mundo por el bien de éste y «el “negro”, el nègre, el black, no sólo es el otro, es el otro más extremo»; [constatándose tal diferencia de valor hasta el diferente valor de las notas del solfeo, en donde una blanca vale por dos negras]. África no sólo es otro continente, es el continente radicalmente otro para los antiguos griegos y para los “occidentales” de hoy»…y un continuum de racismo, de bestialización del otro, cuyo color coincide con el del Mal, y “el negro” convertido en víctima sacrificial, Luces y Código negro imperando, y en la recámara el Pentateuco. Sigue la pista, Coulibaly, marcada por Fanon o por los análisis de Pierre Bourdieu, Vladimir Jankélévitch (sin obviar a Louis Sala-Molins que introduce la obra y que es autor de un libro necesario: Le Code Noir ou le calvaire de Canaan, PUF, 1987), señalando el anclaje en las arenas judeocristianas de René Girard, como ilustración del «narcisismo prometeico de Occidente: el otro tiene derecho a existir si es el alter de mi ego».
Capítulo aparte merecen los procesos de descolonización y algunas cantinelas que los acompañan, prometiendo la paz bíblica, blanca ella, en lucha contra los descendientes del maldito Cam (Génesis 9, 21-27)…la exigible fraternidad, la exclusión del odio, la no-violencia que en tales versiones no supone otra cosa que negar la legítima defensa, etc., etc., etc. Sin obviar los cantos, huecos, de sirena del panafricanismo, que refleja de hecho la división establecida por los árabes y “los blancos”, creando una unidad artificial más allá de la sangre, la lengua, o la religión; persistiendo en algunos países el collar como castigo o señalamiento por hablar otro idioma distinto del del colonizador…u otros ejemplos que el ensayista no nos hurta.
Un recorrido en el que abundan las visitas a los textos religiosos, a los filosóficos (Montaigne, Locke, Rousseau…)y a algunos “negros” encandilados por los edulcorados mensajes, perdiendo el culo por asistir a las escuelas de los opresores para recibir sus buenas lecciones, de sumisión y obediencia…y una y otra vez queda reiterado el peso y la nefasta huella de las religiones y sus binaria teoría de los colores…y dos consejos necesarios para concluir: 1) «Mientras no nos resolvamos a emprender la descolonización del panafricanismo y de los panafricanistas, el colonialismo, el neocolonialismo, el poscolonialismo y el resto de ideologías de los oprimidos [juzgo que debería poner: de los opresores…a pesar de que tales sean tomadas en préstamo por algunos oprimidos] seguirán siendo el horizonte infranqueable de los pueblos del mundo entero, con los “pueblos negros” en primera línea, como de costumbre»; y 2) «Mientras “los negros” no dejen de confundir el hacerse respetar con tener que mostrar respeto, mientras “los negros” no se despojen de la Historia escrita por sus verdugos para apropiarse de su pasado de víctimas del crimen contra la humanidad, de supervivientes de un genocidio, mientras “los negros” sigan haciéndose los débiles mentales con el pretexto de que tienen un color indeleble maldito, mientras “los negros” sigan jugando a ser “niños grandes”, apalancados como receptores de educación, lecciones, dinero y civilización, perdurarán las denegaciones de humanidad que siempre se han cebado con ellos».
Por Iñaki Urdanibia para Kaosenlared
EL DELITO DE SER "NEGRO". MIL MILLONES DE "NEGROS" EN UNA CÁRCEL IDENTITARIA DE BASSIDIKI COULIBALY EN LE MONDE DIPLOMATIQUE

Coulibaly reflexiona sobre la fabricación de la identidad, tanto negra como blanca. La «cuestión negra» es una cuestión de la humanidad misma. «¿Se puede decir “los negros” como si fuera un conglomerado de individuos todos idénticos? Después de haber pagado con millones de vidas el delito de ser negras, siguen encerradas en una prisión identitaria. ¿Qué identidad puede reclamar uno cuando es “negro” y se llama Toussaint Louverture, Ahmad Baba, Behanzin, Malcolm X, Elijah Muhammad, Aimé Césaire, Cheikh Anta Diop, Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé? Para “los negros” y sus civilizaciones, sus “descivilizadores” solo tienen un discurso, una única práctica: “Os respetaremos cuando seáis como nosotros”». Para el autor, vale tanto como decir nunca, «cuando conocemos el etnocentrismo de unos y otros, vale tanto como decir por siempre jamás cuando conocemos la incapacidad radical de la civilización occidental, impregnada y rezumante de narcisismo, para abrirse, para perder la cabeza en el buen sentido noble de la palabra, para amar al otro. Reinar sobre los otros, oprimirlos con deleite, ser los amos de por vida, tal es la ambición suprema de los occidentales, una ambición que también compartieron los orientales: se llama dominación, se denomina opresión».
El autor examina los episodios de represión y genocidios sufridos a lo largo de la historia por «los negros» —expresión que entrecomilla durante todo el texto—. Coulibaly concluye su provocativo ensayo subrayando que «cada “negro” es libre de verlo todo rojo a lo largo de su existencia o de ponerse manos a la obra para hacer valer su derecho a ver la vida de color de rosa».
Manuel S. Jardí “En los libros”, Le Monde diplomatique, noviembre 2022, p. 30.
El delicte de ser “negre”
El delicte de ser “negre”
Després d'haver pagat amb milions de vides el delicte de ser negres, mil milions de persones continuen tancades en una presó identitària

Xavier Montanyà - VilaWeb - 09.10.2022 - 21:40
Es pot parlar dels negres com un conglomerat d’individus tots idèntics? A banda del color de la pell, hi ha una identitat comuna? A El delito de ser “negro” (BAAM, Ediciones del Oriente y del Mediterráneo), que tot just acaba d’arribar a les llibreries, el doctor en filosofia política per la Universitat de París X Nanterre, el burkinès Bassidiki Coulibaly reflexiona sobre la fabricació de la identitat –tant negra com blanca, perquè la qüestió negra és una qüestió de la humanitat.
Amb aquesta premissa, l’autor escriu un assaig profund i provocatiu per desenredar l’origen de les idees racistes i de les forces que les produeixen i les mantenen al llarg dels segles. És un text molt pensat i documentat, que també es pot llegir com un llibre d’història o de filosofia. No és en va que Bassidiki Coulibaly (Bobo-Dioulasso, Burkina Faso, 1965) es va doctorar a París amb una tesi sobre Jean-Paul Sartre. Amb els anys ha esdevingut un filòsof detractor de tots els colonialismes.
Fidel a Franz Fanon i a uns altres rebels, Coulibaly desmunta tòpics i trenca tabús i silencis històrics, com ara l’oblit existent sobre el genocidi del colonialisme islàmic a l’Àfrica, molt anterior al cristià-europeu, però d’efectes devastadors i fundacionals per als individus i les cultures. Perquè el tràfic d’éssers humans i l’esclavatge són crims contra la humanitat i no prescriuen mai. Continuar en silenci, sense que les grans nacions negreres d’ahir reconeguin la seva culpabilitat criminal, és negar la cosa humana en l’home, creu Coulibaly.
La fascinació de molts activistes negres per l’islam, especialment, o pel cristianisme, en segon lloc, considera que seria gratuïta i no fonamentada en els fets històrics que professen combatre. Molts africans amb poder d’ençà de temps immemorial es van sotmetre a les religions que els colonitzaven pels mateixos interessos econòmics que els colonitzadors. Per contra, ell remarca, i contrasta, la diferència filosòfica i social que representen les religions animistes pròpies dels africans en què existir i combregar són un tot que depassa el temps i l’espai. “No és necessari un llibre, un Messies, un Salvador, un Profeta o un lloc tancat per a combregar: la Natura és prou”, escriu l’autor.
Per això també aprofundeix en els teòrics del colonialisme i el racisme i els contraposa als qui han lluitat per la llibertat de tots els éssers humans; dedica una atenció especial i aguda a les idees polítiques, comercials i religioses o més o menys científiques que justificaven el crim contra la humanitat, el genocidi i l’etnocidi. S’atura en la reflexió de conceptes tan manipulables com ara identitat, raça, color, civilització, fe, progrés, cultura i religions monoteistes i animistes.
“Mentre ‘els negres’ –diu Coulibaly amb contundència conclusiva– no deixin de confondre el fet de fer-se respectar amb haver de mostrar respecte; mentre ‘els negres’ no s’alliberin de la Història escrita pels seus botxins per apropiar-se del seu passat de víctimes del crim contra la humanitat, de supervivents d’un genocidi; mentre ‘els negres’ continuïn fent-se els dèbils mentals amb el pretext que tenen un color indeleble maleït; mentre ‘els negres’ continuïn jugant a ser ‘nens grans’, acomodats com a receptors d’educació, lliçons, diners i civilització, perduraran les denegacions d’humanitat a què sempre han estat sotmesos.”
L’aportació de Lluís Sala-Molins
El llibre té un pròleg de categoria. El signa el catedràtic de filosofia política de la Sorbona Lluís Sala-Molins que, en la seva carrera acadèmica, que va partir de l’estudi de Ramon Llull i la Inquisició, va arribar a denunciar la veritat i els fonaments del passat esclavista de l’estat francès. I no solament de l’antic règim, també la de la Il·lustració i de la Revolució Francesa, que van codificar i crear lleis que no reconeixien als esclaus cap entitat com a subjecte de les lleis.
El seu llibre Le code noir (Presses Universitaires de France, 1987) va causar molta polèmica acadèmica i als mitjans de comunicació francesos. És un referent mundial en la denúncia i l’aprofundiment de les causes humanes i polítiques i científiques de l’esclavatge. L’any 2004 va prendre part a la seu de la UNESCO dels actes dedicats al Dia Internacional per l’Abolició de l’Esclavitud (2004).
El delito de ser “negro”, segons Sala-Molins, inscriu l’esclavatge no solament en l’expansionisme islàmic i cristià, sinó que abasta de les civilitzacions pre-hel·lèniques i pre-romanes a les formes d’explotació moderna. Per ell, en el fons de la seva anàlisi, Bassikidy Coulibaly formula una pregunta dura, dolorosa i radical: “Trepitges el meu dret d’existir amb la mateixa tranquil·litat amb què respires. Qui t’ha donat aquest dret?”
Es pot viure sense identitat i sense passat?
Els historiadors ens diuen que no es pot viure sense passat i els magistrats ens demanen que revelem la nostra identitat. Però què és ser “negre”?, es demana Coulibaly, què significa?, qui són “els negres”? D’ençà del període pre-islàmic fins als nostres dies, els “negres” s’han fet preguntes sobre el seu passat i la seva identitat o, més ben dit, sobre els seus passats i les seves identitats. “El principi d’identitat és per a l’intel·lectual el mateix que Déu per al religiós, d’aquí sorgeixen els respectius dogmatismes dels clergats acadèmics i religiosos”, reflexiona.
I aquí, un parèntesi per a aportar una vivència personal que em sobtà i no oblido. En un dels meus primers viatges a l’Àfrica, a Ghana, fa més de vint anys, vaig poder assistir a una reunió oberta de la cort del rei dels aixanti, a Kumasi. Els assistents érem pocs, uns vint o trenta, entre els quals destacava un grup sorollós i entusiasta de negres nord-americans, vestits amb roba i calçat car i de moda. Semblaven un grup de seguidors dels Lakers. Duien una pancarta: “Searching our roots.” Quan va arribar el torn dels parlaments dels convidats, es va aixecar el seu cap i va deixar anar un discurs exaltat contra el colonialisme i l’esclavatge, farcit de tòpics africanistes.
Els vells aixanti se’l miraven amb cara de pòquer i la paciència infinita pròpia de la famosa hospitalitat africana. Tot seguit, aquells entusiastes nord-americans hiperventilats van fer regals al rei: grans caixes d’ampolles de whisky i de vermut, i més exquisideses dignes de l’obsequi que devia fer anys enrere un funcionari colonial occidental qualsevol. Els vells caps aixanti, amb els ulls molt atents a l’espectacle, els van aplaudir quan van acabar de fer-los ofrenes. La qüestió que em vaig demanar aleshores i ara és: aquests afroamericans rics, descendents dels antics esclaus, sabien que els aixanti capturaven els seus avantpassats i hi comerciaven?
O bé, com es demana retòricament Coulibaly: com haurien pogut perdurar les xarxes comercials negreres durant dotze segles tretze si “els negres” no n’haguessin estat partícips com a socis comercials?
Per cert, el regne Aixanti era molt ric en or. La febre de l’or va causar els primers genocidis i crims contra la humanitat. Es creu, segons que documenta Coulibay, que de l’antiguitat al 1900, i fonamentalment en els períodes d’imperialisme islàmic, es podrien haver extret del continent negre unes tres mil cinc-centes tones d’or. El cuc ja era a la fruita abans no arribessin els botxins blancs. Durant segles, aquest va ser el motor de l’economia mundial, com després ho fou el tràfic d’esclaus, l’oli de palma per a fer funcionar la indústria i, finalment, l’or negre, el petroli que encara sosté l’economia mundial.
Reconèixer un gran crim contra la humanitat
Coulibaly diu que tant si hom és “negre” com “blanc”, d’entrada, cal reconèixer el crim contra la humanitat del qual “els negres” han estat víctimes durant dotze segles, i no quatre, com se sol creure i ensenyar. Perquè “els negres” d’avui són els supervivents d’un genocidi i d’una denegació d’humanitat que persisteix en bona part del món occidental. Als EUA, sense anar més lluny.
Dels segles VI al XIX, l’Àfrica va patir un setge intern i extern. Els primers genocides van ser els mercaders missioners de l’Islam, legitimats per l’Alcorà. A partir del segle XVI, van arribar els genocides cristians, emparats per la Bíblia, que van comercialitzar mundialment esclaus, “la fusta d’eben”. El 1670, Colbert, ministre de Lluís XIV i autor del Codi negre, escriví: “No hi ha cap comerç al món que produeixi tants avantatges com el dels negres.”
Primer, l’Àfrica va ser devastada durant molts segles. Després, és devastada i dessagnada per les anomenades “nacions civilitzades” a partir del 1885-1886 (oficialment). Els negres de l’Àfrica, Europa, Oceania o el Carib esdevenen apàtrides i s’encomanen a qui poden per resistir la condemna a treballs forçats de per vida. Esclavistes i colonialistes no s’han mogut per res més que pel lucre. Suor, sang i cadàvers és allò que l’Àfrica no ha deixat mai de subministrar (de vegades de bon grat) a la civilització blanca.
Hi ha genocides i colonitzadors islàmics i cristians. I comerciants i dirigents africans animistes que es posen al seu servei, sigui per conversió espiritual o convençuts per la força de les armes o pels interessos econòmics que ells també obtenen de l’espoli, la tortura, el comerç i l’esclavatge dels seus compatriotes .
Però la història escrita pels botxins no ho diu, això. La llengua dels vencedors no parla mai de desordre, bandolerisme i crim. Parla d’ordre, de generositat, de progrés, de virtut. El capitalisme, segons l’economista italià Arturo Labriola, per triomfar ha eradicat les altres varietats de civilització, en tots els continents: “Civilitzacions que no són res més que un record arqueològic, cosa que podria suscitar el declivi últim de la humanitat.”
Tal com va escriure Franz Fanon a Els condemnats de la terra: “El benestar i el progrés d’Europa s’han construït amb la suor i els cadàvers dels negres, els àrabs, els indis i els grocs. Hem decidit de no oblidar-ho.”
Descivilitzar i exterminar
L’autor cita d’exemple de la tasca genocida dels colonitzadors un cas que val la pena de conèixer. Potser seria equiparable a molts més que han passat al llarg dels segles arreu del món. L’illa de Tasmània fou “descoberta” el 1642 al sud d’Austràlia. El segle XIX, la població anglosaxona s’hi instal·la i es desenvolupa. Hi ha xocs amb els aborígens per les terres de pastura. El governador els vol sotmetre a la força, però fracassa estrepitosament a causa del bon coneixement del terreny que tenien els aborígens.
Un missioner es va oferir a convèncer-los i ocupà el lloc dels cinc mil soldats britànics que havien fracassat. L’home es va guanyar la seva confiança i els persuadí que deixessin el nomadisme, els van donar cases, roba de vestir i aliments. A les escoles els ensenyaren cristianisme, aritmètica, geografia i història. Però sense la seva llibertat secular i els seus hàbits de vida, es van anar morint. De dos mil, van passar a ser quaranta-set. El contacte amb els blancs i l’alcohol va fer la resta. L’últim es va morir el 1876. Així es va eliminar una societat, una raça, una civilització.
El colonialisme ha estat, en realitat, un moviment polític descivilitzador. D’ençà dels grecs, que passaren de la xenofília a la xenofòbia, de la percepció de l’altre com a altre, a la invenció de l’altre com a bàrbar. Totes les cultures que s’han imposat després han fet igual. Una concepció dels éssers humans que justifica l’espoli i els crims contra la humanitat.
L’exili i la temptació de la fugida
Bassidiki Coulibaly diu que tots “els negres”, siguin on siguin, són exiliats. L’exili dels “negres” va ser la seva expulsió de la família humana. Abans de fugir a Europa, l’Àsia, Amèrica, el Carib o Austràlia, els “negres” es van exiliar, d’entrada, dins de l’Àfrica, on van patir un procés de dessocialització, de desarrelament de la seva comunitat d’origen. Quan passen de ser captius a ser esclaus, a més d’aportar la seva força de treball, han de lluitar per sobreviure, per no ser “descivilitzats” o, fins i tot, “despersonalitzats”.
Són moltes les idees interessants i les contradiccions i paradoxes que aborda aquest assaig escrit amb voluntat de promoure el debat. És difícil, per no dir impropi, de resumir un assaig que va obrint-se i retornant a les qüestions clau constantment. Cal submergir-se en el corrent argumental, en el tot de l’obra, per reflexionar, aprendre o sorprendre’s. Els lectors en traureu les vostres conclusions, lliurement, sense que un periodista les amplifiqui o minimitzi.
Per acabar, una idea final de Bassidiki Coulibaly sobre el complex “problema negre”. “Els negres” no tenien cap problema amb “els altres”, amb els qui els van “descobrir”. “Els negres van esdevenir un problema per als seus ‘descobridors’ perquè, d’entrada, els van veure com la solució a tots els seus problemes materials. Segles després, després d’haver pagat pel crim de ser ‘negres’ amb milions de vides violades, robades, segrestades, assassinades, els supervivents del genocidi han de continuar pagant avui pel mateix crim: continuen essent ‘negres’!”
Artículo completo en Vilaweb.cat
JAVIER BIOSCA ENTREVISTA PARA ELDIARIO.ES A ALIA MAMDUH
Alia Mamduh, escritora iraquí: “Hay que condenar a Rusia, pero Occidente es el gran defensor del doble rasero”
“Cuando veo las imágenes de lo que pasa en Ucrania, me acuerdo de mi país. Eso lo hemos vivido nosotros: guerras, desplazamientos masivos y bombardeos indiscriminados”, dice la escritora, que presenta su novela 'Al Tanki: tras las huellas de una mujer iraquí'
Javier Biosca Azcoiti - elDiario.es - 14 de junio de 2022 22:30h
 La escritora iraquí Alia Mamduh salió de su país en 1982, pero apenas escribe de otra cosa: “Solo me queda escribir de Irak”. A sus 78 años, se sienta en un hotel de Madrid horas antes de presentar su novela ‘Al Tanki: tras las huellas de una mujer iraquí’ y coge carrerilla para criticar la invasión estadounidense, el bloqueo político actual en su país y la censura que ha sufrido en prácticamente todo el mundo árabe con sus escritos contra la dictadura, el machismo y el patriarcado.
La escritora iraquí Alia Mamduh salió de su país en 1982, pero apenas escribe de otra cosa: “Solo me queda escribir de Irak”. A sus 78 años, se sienta en un hotel de Madrid horas antes de presentar su novela ‘Al Tanki: tras las huellas de una mujer iraquí’ y coge carrerilla para criticar la invasión estadounidense, el bloqueo político actual en su país y la censura que ha sufrido en prácticamente todo el mundo árabe con sus escritos contra la dictadura, el machismo y el patriarcado.
“Cuando veo las imágenes de lo que pasa en Ucrania, me acuerdo de mi país. Eso lo hemos vivido nosotros: guerras, desplazamientos masivos, bombardeos indiscriminados…”, dice la escritora. “Me identifico con esa gente ucraniana que está siendo arrasada y por tanto hay que condenar a Rusia, pero todos sabemos que Occidente, especialmente en Irak y en el mundo islámico, es el gran defensor del doble rasero y la hipocresía”, añade.
Salió de Irak en 1982. ¿Por qué?
No salí del país por cuestiones políticas, sino que fue una decisión personal, derivada de una serie de divergencias con quien era mi esposo entonces. Además, en ese momento el servicio militar era obligatorio, estábamos en plena guerra con Irán y a mi hijo único lo iban a llamar a filas. Yo no quería que fuese y cogimos al muchacho y nos fuimos a Francia. Allí estuvimos un pequeño periodo y después fuimos a Marruecos, donde trabajé como directora de un periódico saudí.
Solo volví a Irak en el 87 a un festival literario de una semana. Sigo llevando Irak dentro, su gente, sus problemas, sus olores... Pero el Irak de hoy no es el que yo conocí. Ese Irak ya no existe. Toda la gente que estaba allí ya no está: ha emigrado, han sido forzados al exilio o han muerto. El barrio que describo en la novela se ha convertido en ruinas. Lo único para lo que volvería a Irak es para denunciar el gran crimen cometido contra el país a raíz de la intervención estadounidense.
Irak es para mí como mi propia existencia. No me queda otra cosa que escribir sobre Irak. Si no, ¿de qué puedo escribir?
Después de lo vivido en su país en 2003, ¿qué opina de la reacción de EEUU y otros países de Europa a la invasión de Ucrania?
Todos sabemos que Occidente, especialmente en Irak y en el mundo islámico, es el gran defensor del doble rasero y la hipocresía y lo sufrimos notablemente con la lucha contra el llamado terrorismo internacional. Lo que está pasando en Ucrania, sin embargo, es algo distinto. Se trata de un conflicto entre dos países europeos en el que también hay una cuestión relacionada con la OTAN, los intereses geoestratégicos de Rusia y una serie de errores internacionales.
Cuando veo las imágenes de lo que pasa en Ucrania, me acuerdo de mi país. Eso lo hemos vivido nosotros: guerras, desplazamientos masivos, bombardeos indiscriminados… Me identifico con esa gente ucraniana que está siendo arrasada y por tanto hay que condenar a Rusia. Pero también hay que condenar a Occidente. Nosotros conocemos a Occidente y sabemos que dice una cosa y hace otra y que juega de manera sibilina. Había una serie de pactos con Rusia y se han incumplido. Ya está bien de que en Europa seáis los siervos de EEUU. Sois países fuertes y Washington tiene su propia política para Oriente Medio y para Europa, perjudicial para vosotros mismos.
Todas las guerras de América son fuera de su país y para conseguir una estabilidad interna trata de exportar esos conflictos. Europa es uno de los grandes derrotados del conflicto en Ucrania y desde un punto de vista de una persona que ha sufrido hace 20 años una invasión de Irak y que ha ido viendo todo el proceso de acoso y derribo en Oriente Medio, todo esto no le suena nada nuevo. La hegemonía estadounidense está en decadencia y hay una situación de podredumbre desde dentro que a la vez está originando que se exporten los conflictos y que se cree un estado de tensión con la finalidad de mantener el mayor tiempo posible este estado de dominación que no es real.
En realidad, lo que pasó en Irak fue una demostración de fuerza, pero no de dominio. Hoy EEUU todavía es capaz de entrar en clase, poner a los alumnos malos contra la pared y ordenar sanciones, quitarles o darles armamento… pero eso está desapareciendo. También lo vemos en el aspecto racial: el grupo blanco dominante cada vez lo es menos y hay una especie de reticencia a aceptar esta realidad.
Yo comprendo que la gente joven esté fascinada con EEUU y que no entienda que digamos que es la mala de la película. Las series, la música, hasta la ropa que llevamos... todo eso marca la forma en que los vemos. Nosotros, sin embargo, tenemos otra visión. Diferenciamos entre el pueblo americano, al que tenemos un gran respeto, y la política exterior de EEUU, que es un cáncer, en concreto en Oriente Medio. Los europeos deberían darse cuenta de que EEUU casi nunca ha dicho la verdad sobre sus proyectos y sus intenciones. Yo vivo en Francia, me siento europea y me produce un enorme pesar ver cómo los europeos una y otra vez siguen cayendo en los mismos errores con respecto a EEUU.
¿Qué supuso la invasión para usted y para su país?
La ocupación de Irak no es solo de los americanos, sino de muchos otros como iraníes, milicias y actores regionales e internacionales. Los americanos eran los que mandaban y a pesar de que salieron en 2011, dejaron sus consejeros y asesores y son los que controlan el país entre bastidores.
Uno de los protagonistas en la novela Al Tanki se llama Mujtar, que pasa todo el tiempo borracho para olvidar el desastre, pero dice una frase que refleja muy bien el carácter de esta persona y de muchos iraquíes: ‘Mi único objetivo en esta vida es seguir vivo porque continuar con vida supone un desafío a EEUU’.
¿Ha sufrido censura en Irak y otros países árabes?
En prácticamente todos los países árabes. Hay dos novelas [no están traducidas al español], 'La garçonne' y ‘El deseo’, que están prohibidas. La primera se publicó en el año 2000 y es sobre una mujer andrógina que sufre persecución, tanto por razones políticas como por su orientación sexual. Es un alegato contra el partido Baaz y el Gobierno de Sadam Husein. La protagonista se enamora de un comunista, la encarcelan y la torturan.
En ‘El deseo’, un hombre iraquí de 50 años, opositor político y perteneciente a la rama comunista antibaazista, se levanta por la mañana y de pronto descubre que le ha desaparecido el pene [en árabe la palabra pene comparte raíz con 'recordar']. Entonces le quitan la capacidad no solo de ser, sino también de recordar de modo fidedigno su pasado. Empieza a hacer una serie de elucubraciones sobre su vida sexual y política, como si tratara de 'reacondicionar' su existencia a partir de recuerdos fragmentados. Es una suerte de alegoría sobre cómo el individuo iraquí ha perdido la capacidad de hacer un análisis autocrítico de sí mismo y su país. También es una crítica al poder patriarcal y al poder omnímodo de ese varón que se cree el dueño de la realidad.
Cuando va al médico da una serie de circunloquios para no enfocar el problema real, como si fuera incapaz de reconocer la naturaleza de su infortunio. Hay una escena en la que el protagonista dice: ‘Imagínense ustedes que todos los varones con poder y capacidad de mando se despiertan y se dan cuenta de que ninguno tiene pene y que cuando miran al cielo los ven todos flotando como si fuesen misiles. Estoy seguro que las guerras se acabarían’.
 El único país árabe en el que se publicó fue Líbano, pero incluso allí resulta difícil encontrarlas, pues los libreros no las tienen a la vista por si acaso.
El único país árabe en el que se publicó fue Líbano, pero incluso allí resulta difícil encontrarlas, pues los libreros no las tienen a la vista por si acaso.
Por estos dos libros me han acusado de pornográfica, zafia, grosera y burda. Me gustaría ser todavía más zafia, grosera y burda para llegar a este nivel de zafiedad máximo que ha alcanzado este mundo. De todas formas, sé que este libro se reproduce clandestinamente en muchos países árabes.
Yo estoy al final de mis días, me dirijo hacia mi propia desaparición y me importan muy poco las críticas que me puedan hacer; y menos aún por el contenido sexual de mis obras. Me da igual si hay gente que se molesta por lo que aparece en esta o aquella novela.
¿Por qué es tan difícil formar Gobierno en Irak siete meses después de las elecciones?
 Porque hay una disputa entre Irán y EEUU en tierra iraquí. Es el resultado de una situación creada en la que el país afectado no tiene soberanía propia. EEUU dirige todo entre bambalinas e Irán es el otro poder efectivo. Sobre el papel, gracias al sistema de cuotas confesional creado por los estadounidenses y la influencia de sus líderes y milicias, es la comunidad chií la que mayor dominio ejerce. Sin embargo, hay dos grandes bloques dentro de la comunidad chií. Uno es arabista y nacionalista y el otro es más partidario de una relación de alianza firme con Irán. Ese es el problema.
Porque hay una disputa entre Irán y EEUU en tierra iraquí. Es el resultado de una situación creada en la que el país afectado no tiene soberanía propia. EEUU dirige todo entre bambalinas e Irán es el otro poder efectivo. Sobre el papel, gracias al sistema de cuotas confesional creado por los estadounidenses y la influencia de sus líderes y milicias, es la comunidad chií la que mayor dominio ejerce. Sin embargo, hay dos grandes bloques dentro de la comunidad chií. Uno es arabista y nacionalista y el otro es más partidario de una relación de alianza firme con Irán. Ese es el problema.
Como los actores políticos internos de Irak dependen en gran medida de potencias regionales e internacionales, nos encontramos en esta situación. Carecemos de líderes con un margen razonable de autonomía. Por ello, son incapaces de ponerse de acuerdo para formar Gobierno, porque ni los estadounidenses ni los iraníes están de acuerdo con las alternativas barajadas.
EEUU no es que dejase un Estado o un sistema institucional deficiente, es que se cargó las estructuras del país y lo que nos encontramos ahora es su consecuencia. Tenemos una corrupción política institucionalizada. El problema está en nosotros, en nuestras élites y dirigentes, que se han convertido en una especie de asociados de estos intereses externos.
¿Ha superado Irak el sectarismo entre suníes y chiíes?
En Irak hay un sistema de cuotas confesionales que impuso EEUU. Ahora, la religión y la pertenencia confesional se han convertido en un negocio. Cuantos más miembros tienes en tu comunidad, más influencia tienes. Nos hemos metido en un círculo vicioso y este enfrentamiento conviene más a las élites de la comunidad mayoritaria, que es la chií.
¿Ese sectarismo existía antes de 2003?
Puede que lo hubiese, pero era muy ligero. Yo nunca supe si era sunní o chií. En mi familia teníamos abuelos sunníes y chiíes. Nunca supe quién era qué ni en qué se diferenciaban unos de otros. Tampoco me interesaba ni importaba mucho. De hecho, no descubrí que tenía parte sunní y chií hasta que me casé, pero a lomos de los tanques de EEUU se trajeron un Gobierno completo e intentaron crear una nueva realidad que es lo que ha convertido Irak en un cadáver que apesta. Cualquier persona que se acerque notará ese olor.
Artículo completo en elDiario.es
La iraquí Alia Mamduh busca a una artista desaparecida en su nueva novela, por Lydia Hernández Téllez
Madrid, 3 jun (EFE).-
 Alia Mamduh salió de Irak hace décadas con intención de encontrar una belleza que anhelaba y que no encontraba en su país natal. «Hay cosas muy feas -la hipocresía, las mentiras- que no solo me han obligado a marcharme de mi país, sino que me obligaron a escribir», confiesa en una entrevista con EFE.
Alia Mamduh salió de Irak hace décadas con intención de encontrar una belleza que anhelaba y que no encontraba en su país natal. «Hay cosas muy feas -la hipocresía, las mentiras- que no solo me han obligado a marcharme de mi país, sino que me obligaron a escribir», confiesa en una entrevista con EFE.
Esas mismas razones hicieron que, muchos años antes, otra mujer se marchase de Bagdad: Afaf Ayyub Al, artista polifacética a la que Mamduh dedica su última novela, «Al-Tanki, tras las huellas de una mujer iraquí», que esta semana se presentó en la Casa Árabe de Madrid.
«Afaf era una mujer real», explica la escritora en la entrevista. «Quizá soy la primera autora árabe que ha elegido un personaje real», añade.
Afaf salió de Irak en 1979 para exiliarse en París y desde entonces permanece desaparecida. La novela gira alrededor de la búsqueda de esta pintora, escritora, arquitecta, cantante y deportista por parte de su familia más cercana.
«Todos los personajes que aparecen a lo largo de la novela están preguntando al doctor Carl Valino para descubrir dónde se ha ido Afaf, pero en realidad se están buscando a ellos mismos, porque todos están perdidos. Son siete personajes y cada uno tiene una desgracia personal», adelanta la autora.
Confiesa que, en esta nueva narración, la búsqueda de Afaf esconde algo más: «Todas las personas están buscando algo, puede ser una simple ilusión, un sueño. Incluso sabiendo eso, están contentos de perseguir esa ilusión, porque nos mantiene vivos», afirma.
UN LIBRO «COMPLICADO DE LEER»
La escritora, actualmente afincada en París, es reconocida por jugar y experimentar con el lenguaje árabe, lo que le permite «huir de la realidad en la que estamos. El mundo que nos rodea nos obliga a buscar algo para escapar», explica.
Eso ha llevado a que su libro se considere como complicado o difícil de leer, tal y como aventura la reciente publicada traducción en español. Y Mamduh está de acuerdo con esa apreciación.
«El libro es difícil de leer si lo comparamos con lo que hay ahora. Los lectores a nivel mundial prefieren los libros fáciles, pero yo he elegido hacer uno que sea difícil, que no esté al alcance de todos», señala.
Fue esa especial complejidad la que la llevó a ser finalista del Premio Internacional Booker en árabe de 2020, siendo la única mujer entre cinco hombres que aspiraba al premio: «Por muchas consideraciones el primer premio lo ganó un argelino, pero conseguí llegar hasta la última fase», recalca.
«LA SITUACIÓN DE IRAK AHORA ESTÁ PEOR»
La historia de «Al-Tanki, tras las huellas de una mujer iraquí» empieza en 1922, según la autora, una época «en la que los misioneros americanos entraron a Irak”, lo que a su juicio demuestra que los americanos «siempre vieron Irak como una tierra a ocupar».
La autora considera que ahora, un siglo después, la situación en su tierra natal es todavía peor y está marcada por la hipocresía social que «se encuentra en la clase política, en los partidos, en todos los líderes del mundo».
«Antes al menos las mujeres podían bañarse en bañador, ahora no pueden hacerlo, ni siquiera les puedes ver la cara», apunta Mamduh a modo de ejemplo.
La exiliada iraquí recoge la violencia contra las mujeres en su novela «Naftalina», reeditada junto a su nueva publicación, en la que recupera la historia de su madre en una mezcla de realidad y ficción.
«Yo casi no conocí a mi madre, falleció cuando tenía tres años, pero he conseguido que viva en esta novela», indica.
«Naftalina» describe la violencia que sufría la madre de Mamduh por parte de su marido.
«Cuando mi padre volvió de Karbala informó a mi madre de que se había vuelto a casar. Aun con esa noticia, mi madre le recibía en casa, le quitaba los zapatos, le lavaba los pies… esa situación la viven algunas mujeres iraquíes todavía y es el culmen de la violencia de género y del maltrato a la mujer», relata la escritora.
Mamduh encuentra en la literatura árabe «un movimiento de mujeres rebeldes que hablan del amor, el sexo, la relación con el hombre. Las mujeres tienen una visión distinta a la de los hombres en estas cosas y espero que los traductores, los especialistas y las editoriales presten atención a las novelas escritas por mujeres árabes». EFE
Así se cocina en Gaza: cuando cuece el maftul
República de las ideas
Libros de cocina
Así se cocina en Gaza: Cuando cuece el maftul
Teresa Agustín (*) | Actualizado: 29.04.2022
Laila El-Haddad y Maggie Schmitt, ‘Las cocinas de Gaza. Un viaje culinario a Palestina’. Ediciones del Oriente y del Mediterráneo. Madrid, 2021.
 Mujeres y niños en una cocina. Limón, eneldo, canela y una lluvia de trigo y risas. Pimienta, nuez moscada, clavo… Sí, este libro es una fotografía de la torturada Gaza desde las cocinas, donde la vida poblada de mujeres se transforma en un espacio amable de olores y sabores. Escuchamos sus voces lejos de la violencia, de la ocupación, lejos de la guerra. Nos sentamos a la mesa con ellas y sus familias para disfrutar de la comida. Las veremos cocinar, página tras página, observaremos a los niños y las niñas majar las especias en una zibdia. Manos que sustentan la vida, las manos de las mujeres, las que nos cuentan. Abuelas que cuentan la vida de una Palestina que quizá ya no existe. Hambres y bonanzas.
Mujeres y niños en una cocina. Limón, eneldo, canela y una lluvia de trigo y risas. Pimienta, nuez moscada, clavo… Sí, este libro es una fotografía de la torturada Gaza desde las cocinas, donde la vida poblada de mujeres se transforma en un espacio amable de olores y sabores. Escuchamos sus voces lejos de la violencia, de la ocupación, lejos de la guerra. Nos sentamos a la mesa con ellas y sus familias para disfrutar de la comida. Las veremos cocinar, página tras página, observaremos a los niños y las niñas majar las especias en una zibdia. Manos que sustentan la vida, las manos de las mujeres, las que nos cuentan. Abuelas que cuentan la vida de una Palestina que quizá ya no existe. Hambres y bonanzas.
Esta no es la historia oficial, no hay banderas ni fronteras en realidad las historias no oficiales son las verdaderas. La cocina cuenta las historias de la historia cotidiana navegando “de generación en generación”, es el relato de los de abajo. De los que sobreviven. Historias que se comen y se huelen que se funden en la boca y atraviesan los cuerpos. Son el clima que forma el paisaje. Y en un tiempo de globalización parecería en este mundo de especias, de cereales, de verduras…, cítricos y más…, que “la comida se ha convertido en una de las escasas posibilidades de expresar”. Expresar pérdidas, olvidos, identidades, felicidades. Ya lo sabía Santa Teresa cuando decía que “Dios andaba entre pucheros”.
Una franja verde entre el mar y el desierto que ha sufrido y sufre la carestía y el agobio económico, un territorio que sobrevive por viejo y tozudo, que fue lugar de encuentro de culturas y que “sufre un férreo bloqueo por parte de Israel desde 2007, que ha ahogado a la población. Naciones Unidas lo califica de “lugar inhabitable”. Con cortes de luz, con sus aguas contaminadas y donde el agua potable, cara y difícil, viaja en camiones. Hospitales sin recursos, calles olvidadas, gentes sin trabajo. Sin entrada ni salida de mercancías, sin libre tránsito de personas que en muchos casos subsisten con los alimentos que suministran las Naciones Unidas y las ONG. Esta Gaza empobrecida y doliente en “des-desarrollo” productivo y sostenible” es ahora, antes tan fértil, un “lugar totalmente empobrecido al borde del desastre ecológico. Un lugar donde se funden la “violencia física y la desestabilización económica”.
 Las cocinas de Gaza recupera las memorias de los sentidos y hace que lo inhabitable se haga habitable. Se trata de una conversación especial, especiada, como todas las charlas que se producen en una cocina, donde flota en el aíre el aroma cálido del trigo y el perfume “aterciopelado de la canela”. Imaginemos esa cocina como un espacio donde la abuela adoba un pollo y se majan ajos… Es un no parar. “Mientras todas las manos se afanan, la conversación va de los problemas de tiroides a las relaciones con las cuñadas, de los estragos de las guerras recientes a la manera correcta de confitar las zanahorias”.
Las cocinas de Gaza recupera las memorias de los sentidos y hace que lo inhabitable se haga habitable. Se trata de una conversación especial, especiada, como todas las charlas que se producen en una cocina, donde flota en el aíre el aroma cálido del trigo y el perfume “aterciopelado de la canela”. Imaginemos esa cocina como un espacio donde la abuela adoba un pollo y se majan ajos… Es un no parar. “Mientras todas las manos se afanan, la conversación va de los problemas de tiroides a las relaciones con las cuñadas, de los estragos de las guerras recientes a la manera correcta de confitar las zanahorias”.
Nada mejor que una cocina donde “vive la gente corriente”, una granja, el puerto pesquero, el mercado, como explican las autoras, para entender un país y conocer a sus gentes. “Hablar de comida y cocina era hablar de la dignidad de la vida cotidiana, de la historia y de la herencia en un lugar en el que precisamente esas cosas han sido despreciadas o eliminadas” Y “cuando se vive en Gaza es un alivio que te pregunten por las lentejas y no solo sobre política”, cuentan las autoras.
Simple y complejo, aromático como una sopa especiada, este libro describe un pueblo con sus recetas y lo hace tan bien que no solo reconstruimos vidas. Nos adentra en las casas y vemos a las mujeres que habitan y que habitaron esos espacios, escuchamos a las paredes que hablan. Página a página, receta a receta vamos familiarizándonos con ese gusto por el picante que es una identidad de este pueblo. El matrimonio de la guindilla fresca y el eneldo, una historia de amor que perdura en el tiempo, y que está presente en todos los momentos. Compramos una Zibdía, ese cuenco sencillo y pesado que se hace a mano “con la arcilla tosca y arenosa de Gaza”, que es utensilio clave en la cocina siempre acompañado por “unas manos de madera de limonero”. Reconocemos las especias que pasaron durante siglos por su mercado y fueron motor de su economía cuando viajaban de Extremo Oriente hasta Europa. O nos paramos a degustar el Dugga esa mezcla de trigo y especias, que no ha de faltar en ningún lugar. “Tostar por separado los granos de trigo (o la harina), las lentejas y las especias en una sartén sobre un fuego lento…” Mezclar y moler, triturar y comer quizá con deliciosos pan y aceite.
Las recetas se personalizan y aparecen los nombres propios de mujeres que cocinan: Um Hana que nos enseña a hacer Dugga, Um Salih experta en salud y llena de inquietudes, Um Imad que nos cocina un cuenco de lentejas, berenjenas y granadas amargas, Um Ibrahim de 89 años, que nos relata su larga y difícil vida desde que huyeron a Gaza en busca de refugio y que ha vivido en un campo de refugiados acomodada con los que les proporcionaba la ONU. Por eso habla de la comida del pasado, como “lo hacen muchos ancianos” que se refieren a “la verdadera comida como algo del pasado”.
Son muchas las historias familiares, los nombres de muchas y de muchos, de abuelos, niños y niñas que sobreviven en una cocina inventando las vidas que se cruzan en este libro. Vidas en la diáspora, refugiadas, alteradas, empobrecidas donde siempre hay una receta que compartir, un espacio donde imaginar. Dicen las autoras, Laia y Maguie, que desde que se conformó esta historia en forma de libro todo ha ido a peor y Gaza es cada vez más una “cárcel al aíre libre” solo soñada por la luz del mar. Segundas y terceras generaciones de mujeres van cocinando en este libro atípico, cálido y amable desde esta tierra de acogida, de familias que lo dejaron todo para no morir. Refugiados que nunca han podido volver a su tierra, a sus sitios, las casas que les vieron nacer, que muchas de las veces ya no existen.
Un recetario que es un álbum de vidas, un despertar de conciencias donde navegan condimentos, caldos, ensaladas, panes, platos de cuchara, guisos, carnes, pescados, difíciles de obtener por la zona de exclusión marcada por Israel, postres, bebidas, conservas y encurtidos. Un viaje al mas allá donde los monstruos tienen nombres propios y donde lo privado se hace político. Viaje donde vamos descubriendo el arte de sobrevivir en lo que las autoras llaman: La economía de la supervivencia donde la vida se nombra con dificultad y donde la electricidad, el agua, el trabajo son aventuras del día a día. La vida y el sabor de Gaza.
Artículo completo en República de las ideas
(*) Teresa Agustín es poeta.