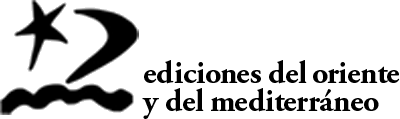Bassidiki Coulibaly obtuvo un día el doctorado en Filosofía defendiendo con elocuencia su tesis sobre Sartre; o, lo que es lo mismo, fue un buen alumno del mal maestro.
Bassidiki Coulibaly obtuvo un día el doctorado en Filosofía defendiendo con elocuencia su tesis sobre Sartre; o, lo que es lo mismo, fue un buen alumno del mal maestro.
Cuando, como él, desciendes de un linaje de herreros burkineses, esos formidables transmisores del fuego al hierro y a la tierra, del mundo de los ancestros al de los vivos de hoy, para culminar en filósofo detractor de todos los colonialismos, cantor de Fanon y otros rebeldes con un corazón que se te sale del pecho, una elección radical se impone. Bien, para tratar de hacerte un hueco al sol —cosa en verdad harto difícil cuando no eres precisamente lo que se dice «un hombre de bien», reniegas del linaje y abjuras del filósofo luciendo una máscara blanca sobre la piel negra y pones por delante la gracia constante de las frases redondas de la historia, o de las historias, como es menester contarlas y escribirlas; bien pasas dogmas, opiniones y comportamientos por el aire abrasador de la fragua y muestras sin máscara, la cara al viento, más que una fidelidad, una carnal hermandad de armas con Sartre —el heraldo de Fanon— y con el Fanon de los «condenados de la tierra».
Si rebuscamos bien, hallaremos alguna traza de sumisión, de primacía, en «fidelidad». Muy escasa en Bassidiki Coulibaly, a quien sumisiones y primacías irritan, en quien habita el sentimiento de fraternidad; sentimiento que tan bien se corresponde con esta iridiscencia del amor bohemio cuyo aliento Bassidiki Coulibaly anhelaría ver triunfar sobre los batallones blindados de la «razón».
Louis Sala-Molins
DE LA INTRODUCCIÓN DE BASSIDIKI COULIBALY:
Ante la pregunta «¿se puede vivir sin identidad y sin pasado?», muchos se mofan, mientras que otros se quedan sin voz. Es cierto que, de entrada, la pregunta puede sorprender e incluso desestabilizar, porque, si bien los historiadores nos martillean con que es imposible vivir sin pasado y los magistrados nos conminan a revelar nuestra identidad, la sociedad nos inculca que ella no es más que un bosque denso cuyos árboles genealógicos se componen, cada uno, de varios individuos en guisa de ramas. Todo esto casa con cierta realidad que no ha de confundirse con la realidad.
Lo desconocido es la realidad de cualquier encuentro. A priori, solo podemos formarnos ideas (prejuicios, juicios, etc.) sobre el otro, pues la identidad, el pasado y la personalidad solo se conocerán, llegado el caso, a posteriori. En cada encuentro hay química o no, y las cuestiones de la identidad, el pasado o la personalidad son lo de menos. Aunque existen tantos casos como encuentros, solo abordaremos los dos más clásicos: cuando hay química y cuando no la hay.
El flechazo es el paradigma del mejor de los dos casos. Los individuos que reciben en pleno corazón la flecha de Cupido no tienen tiempo que perder con cuestionamientos sobre la identidad, el pasado, el árbol genealógico y la personalidad del ser amado. Cuando irradias amor, aceptas al otro de pies a cabeza, en la más absoluta ignorancia del quién, el porqué y el cómo; sus virtudes saltan a la vista, sus defectos permanecen ocultos. El cineasta finlandés Aki Kaurismäki nos lo muestra con belleza y maestría en Un hombre sin pasado; nos muestra también que es posible (pero no fácil) vivir sin identidad y sin pasado, a escala individual, lo que relativiza indiscutiblemente el discurso de Elie Wiesel, según el cual «Es peor vivir sin pasado que sin futuro». Es cierto que el actor Markku Peltola, conocido como «el hombre sin pasado», después de recibir una brutal paliza propinada sin motivo aparente por tres maleantes, logra sobrevivir amnésico (sin identidad y sin pasado) gracias a la mano tendida de Kati Outinen, conocida como «la voluntaria del Ejército de Salvación», junto a quien Peltola encuentra el amor. El amor lo puede todo, lo sabemos.
Pero ¿qué sucede cuando no hay química? ¿Qué sucede en el peor de los casos, siendo el peor de ellos la existencia de quienes viven con el estigma de ser «negros»? En otras palabras, cuando uno es «negro», ¿tiene derecho a un pasado distinto al del «no negro» (ya sea árabe-bereber o blanco)? ¿Qué identidad puede reclamar uno cuando es «negro» y se llama Toussaint Louverture, Ahmad Baba, Behanzin, Malcolm X, Elijah Muhammad, Aimé Césaire, Cheikh Anta Diop, Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé? ¿Tienen derecho esos a los que seguimos llamando «hombres de color», «nègres», «negros», «black» a un reconocimiento que no sea el heredado, visible, condensado y anclado en la marca somática?
En una época en la que algunas personas moldean su cuerpo a placer gracias a eso que el sociólogo David Le Breton ha llamado Signes d’identités. Tatouages, piercing et marques corporelles (2002), otras mueven cielo y tierra para procurarse agentes corrosivos que les despigmenten la piel. El negro-americano (ahora gris) Michael Jackson es la punta de lanza de esos «negros» que ya no quieren ser «negros» o, por lo menos, quieren ser menos «negros». El asunto parece anecdótico, pero en el fondo revela la situación dramática, confusa y compleja de «los negros».